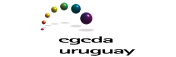Vicente Muñoz Puelles

El sueño del tractor
Tengo la impresión de haber conocido a Luis García Berlanga desde siempre. En cualquier caso, desde la infancia. No en vano era íntimo amigo de mi tío, Ricardo Muñoz Suay. Cuando Ricardo venía a Valencia se hospedaba en el Hotel Londres, propiedad de la familia Berlanga, y era habitual que estando allí uno se cruzara con Luis, que también solía visitar la ciudad con frecuencia. Yo sabía quién era, porque a los ocho o nueve años había visto “¡Bienvenido, Mister Marshall!” en un cine de barrio, sin duda el Price o el Savoy, los más próximos a mi casa. Recuerdo el orgullo con que mi padre me señaló el nombre de su hermano, que era el ayudante de dirección, en la pantalla. Y la espléndida imagen del tractor que arrastra un paracaídas, al final de la película, y con la que soñé varias noches. Todavía hoy, cuando vuelvo a ver “Bienvenido…”, hay unos segundos en los que temo que la secuencia del tractor no vaya a salir, y que sea un recuerdo inventado en sueños.
El nombre de Luis también aparecía a veces en las postales que Ricardo nos enviaba desde Roma, donde pasaron juntos mes y medio trabajando con Zavattini en el 54, o desde diferentes lugares de España, que recorrieron, también con Zavattini, buscando escenarios para argumentos que no llegaron a rodar, o desde Venecia, donde Ricardo estuvo en el 64, como miembro del jurado de la Mostra.
Pero cuando empecé a tratar más a Luis García Berlanga fue mucho después, a raíz de la publicación, en la colección erótica que él dirigía, dentro de la editorial Tusquets, de mis dos primeras novelas, “Amor burgués”[1], finalista en la segunda edición del premio La Sonrisa Vertical, y “Anacaona”[2], que ganó en la convocatoria del año siguiente. Recuerdo que a él le llamaba la atención mi tendencia a identificar erotismo con exotismo, y mi interés por las selvas y las costumbres eróticas de otros pueblos. En cambio, sus inclinaciones estaban vinculadas a lo occidental, en especial a la cultura anglosajona.
–Por fuera soy como un bereber desteñido –me dijo una vez–, pero por dentro llevo, como Daninos decía de los ingleses, una colegiala con medias negras y un látigo.
Años más tarde recibí el encargo de la editorial valenciana La Máscara, ya desaparecida, de escribir un libro que consistiese en una larga entrevista con García Berlanga sobre erotismo. Dicha entrevista se gestó en 1995 durante un viaje a París, que empezó en la librería Le scarabée d’or, pequeño templo de la literatura erótica, también hoy cerrado, y culminó en Demonia, un gigantesco sex-shop especializado en dominación, donde podían adquirirse jaulas y aparatosos cepos, y donde Luis me instruyó –sin duda sus conocimientos eran teóricos, pero no por eso parecían menos entusiastas– sobre las excelencias de los enyesados y del sexo radical. Tras varios días de libertinaje puramente mental, y como yo confesara mi aburrimiento, me miró como a quien ha suspendido el examen iniciático y me dijo, con cierto tono de desilusión:
–Yo creía que a ti también te gustaba el bondage.
También lo recuerdo en la estación de Austerlitz, a punto de volver. La Cinémathèque française estaba interesada en programar un ciclo de sus películas, pero él no parecía ilusionado.
–Debe ser muy halagador –comenté– formar parte de la historia del cine.
Me miró como si mi declaración le pareciese insincera, y sentenció, tajante:
–Para mí el erotismo es mucho más importante que el cine.
Aquella conversación itinerante, que intentaba abarcar todos los aspectos relacionados con el sexo y sus adicciones, y en la que a menudo se personaban los fantasmas de Sade y de Krafft-Ebing, se prolongó en Valencia y en Somosaguas, en la biblioteca particular del propio Luis. De ahí el título del libro resultante: “Infiernos eróticos. La colección Berlanga”[3], que no alude a la colección literaria de La Sonrisa Vertical, sino a su colección privada de publicaciones y objetos eróticos, es decir lo que en las grandes bibliotecas suele llamarse infierno, porque en teoría lo que hay allí podría condenarnos al fuego eterno.
Antes de llegar a la biblioteca secreta de García Berlanga había que atravesar una amplia sala de billar con las paredes cubiertas de libros de otros géneros, que se presumían menos incitantes. El infierno propiamente dicho estaba cerrado con llave, quizá por un reflejo atávico –en casa de sus padres la biblioteca también estaba cerrada, y hubo un tiempo en que los hijos solo podían visitarla sábados y domingos– o porque temía que Justine, Fanny Hill, Grushenka, Dolly, Betty Page, Gwendoline, O…, Emmanuelle o cualquier otra de las criaturas lujuriosas que poblaban el interior se le escapasen.
La biblioteca daba a la fachada meridional de la casa y estaba iluminada por un largo ventanal de cortinas acartonadas. Constaba de dos espacios fundamentales: la verdadera biblioteca, con las estanterías y una mesa sobrecargada de libros, y el archivo, con una mesa más pequeña y profusión de cajas intrigantes, cuyo contenido solo su propietario, y acaso ni siquiera él, conocía. Había un escritorio, arcones y, por todas partes, pilas de libros y de papeles y más cajas. Llegar a una estantería determinada implicaba sortear esos obstáculos. La cabeza de una muñeca de tamaño natural, con la que, según la leyenda, Luis había estado viviendo durante seis o siete meses, presidía el caos. Había allí unos dos mil libros sobre erotismo y temas sexuales, e infinidad de revistas.
Al enseñar su biblioteca, Luis se mostraba tan pronto orgulloso como avergonzado. Decía que nunca había tenido tiempo de ordenarla y mucho menos de catalogarla, pero uno sospechaba que prefería dejarla así, que en su opinión el erotismo no debía ser constreñido a unos estantes o a unas fichas. Si el sexo impregnaba la vida diaria, ¿por qué los libros que lo exaltaban no habían de mezclarse entre sí y contagiar a los otros algo de su calidez, de su carácter revulsivo y perturbador?
Fue en aquella habitación donde me habló por primera vez de Pierre Molinier (1900-1976), pintor y fotógrafo francés admirado por los surrealistas y en particular por André Breton. En 1973, Luis se había inspirado en Pierre Molinier y en el mundo personal de este, eminentemente fetichista, para crear el personaje central, interpretado por Michel Piccoli, de su película “Tamaño natural”. Con ese motivo mantuvo una copiosa correspondencia con Molinier, hasta muy poco antes del suicidio de este.
Tal como me la contó, la historia de Molinier era la de un hombre que amaba intensamente a las mujeres pero las confundía con los fetiches que se les atribuyen: corsés, ligueros, medias, zapatos de tacón alto. En un intento de acercarse a ellas, se investía de esos fetiches y se fotografiaba con ellos. Vivía solo en un mundo imaginario, en perpetuo éxtasis, rodeado de retratos de sí mismo vestido de mujer, de muñecas de tamaño natural, de ropa femenina, de espejos que repetían mujeres parecidas a él mismo, con las que hacía el amor a todas horas.
Atraído por ese argumento, escribí la novela “La curvatura del empeine”[4], versión libérrima de la vida del pintor francés, en la que al protagonista se le llama Pierre, pero nunca Molinier. A Luis le encantó el título, y la editorial Tusquets concedió al libro una distinción honorífica: el número cien de la colección La Sonrisa Vertical.
En 1999, tres años después de la publicación de “La curvatura del empeine”, el IVAM celebró una amplia exposición dedicada a Pierre Molinier, con sus cuadros y fotografías. Allí tuve ocasión de ver las obras artísticas que había descrito en la novela y también los objetos personales del pintor: las muñecas, los consoladores que fabricaba para su propio uso, los zapatos, la ropa de mujer que Molinier vestía y hasta el revólver con el que se había suicidado. Existe un magnífico catálogo[5], donde Juan Manuel Bonet, director entonces del IVAM, nos mencionaba a García Berlanga y a mí, y aludía a “lo que cabría calificar de destino valenciano póstumo de este maldito”.
Otro vínculo, menos libertino y emocionante, pasó a unirnos. Desde diciembre de 1985, es decir desde su fundación, a enero de 1998, fecha en la que terminó su mandato, Luis García Berlanga fue miembro del Consell Valencià de Cultura, una institución consultiva de la Generalitat Valenciana. Cuando yo ingresé en el CVC, en 1999, él ya no estaba. Solo una vez coincidimos allí, con motivo de una petición que se nos hizo, a Josep Palomero y a mí, para que informásemos, en el seno de la Comisión de las Artes, sobre la producción literaria valenciana en ambos idiomas.
Al término de la comparecencia, García Berlanga tomó la palabra para agradecer que, por primera vez en el CVC, se hablara de la literatura en términos de producción y de mercado, como si de cinematografía se tratase, y no en términos de simple anhelo, de elucubración filosófica o de esteticismos. Fue la suya una intervención breve pero característica, una llamada al pragmatismo y al contacto con la visión de la calle, que él siempre temía que la institución pudiera perder.
En la época de mi ingreso en el CVC, el eco de su permanencia era patente entre los miembros más antiguos y entre los funcionarios. Se añoraba su sentido del humor, su don para la amistad, su espontaneidad, su picardía, su curiosidad por el conjunto y por el detalle, su interpretación original de los temas, su actitud irreverente pero siempre educada. Imagino que él, con su sentido crítico, su carácter tolerante y su excepcional talento para la discusión, que tendía a convertir en monólogos, debió aportar mucho a las deliberaciones. Por desgracia, entonces se redactaban pocos informes, en comparación con la actualidad, y su paso por la casa permanece más en la memoria de sus compañeros que en las actas, con frecuencia lacónicas, de las comisiones.
Algo parecido debió sucederle a su padre, de cuyo paso por las Cortes madrileñas como diputado se recordaba sobre todo una Ley de Alcoholes, por la cual, según me contó alguna vez el hijo, cualquier español tenía derecho a reclamar un cuartillo de vino gratis en las comidas.
Su espíritu burlón debió disfrutar mucho con la seriedad de nuestros rituales. Pero también debió disfrutar participando en ellos y trastocándolos a su modo. No existen, que yo sepa, testimonios cinematográficos de su paso por el CVC. Pero acabo de ver, en un antiguo vídeo, el acto de concesión de galardones del 9 de octubre de 1993, donde él, merecedor de la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, pronunció un discurso en nombre de todos los premiados. Dentro de su modestia, ese discurso es tan creativo, tan oportuno y tan berlanguiano como toda su obra.
Tras varios carraspeos, Berlanga se excusa y murmura algo acerca del esperpento que, según dice, está presente en toda su vida. Y luego, por si lo anterior resulta demasiado chocante, añade: “La gripe…”. Saluda a los asistentes, y empieza: “La verdad es que no creo que haya sido acertada la decisión de elegirme como portavoz de los galardonados, porque bien conocida es mi facilidad para la dispersión y para el caos cuando intervengo en cualquier acto público”. Se disculpa ante Antonio Ferrandis, también premiado, por ser él y no Ferrandis quien pronuncia el discurso, y lamenta que el actor no haya estado encerrado con él en la cárcel, durante los tres meses del pasado verano. La mención carcelaria sorprende a algunos presentes, hasta que comprenden que se refiere a “Todos a la cárcel”, su última película en aquel momento, en la que Ferrandis no había actuado.
Glosa los méritos de los premiados, y al citar al Club de baloncesto femenino Dorna lo convierte en “un lugar de tanta nostalgia sentimental para quienes merodeábamos las tapias de su colegio de Godella”. Elogia a Ferrandis y luego, como si se dirigiese solo a él, le cuenta una anécdota de los duros tiempos de la posguerra sobre una obra en la que, en el teatro María Guerrero, José María Rodero recitaba un monólogo al muslo de pollo. El muslo estaba celosamente guardado en un rincón del teatro, y una noche en la que José Sacristán, forzado por el hambre, decidió “dedicarle un monólogo mucho más productivo”, se encontró, al encender las luces, con que toda la compañía estaba al acecho.
La anécdota le sirve para reclamar: “Los artistas seguimos con ciertas hambres que todavía son peculiares a nuestros oficios”. Y acaba pidiendo que ese breve encuentro entre artistas y deportistas, por un lado, y las autoridades por el otro, sea el “pistoletazo de salida de una precisa y legislada política sobre el audiovisual y el deporte”.
Como se ve, se trata de un discurso que podría pronunciarse hoy mismo, sobre todo en lo que al audiovisual se refiere.
Consciente de su avanzada enfermedad, el Consell Valencià de Cultura quiso en varias ocasiones desplazarse a Madrid para rendirle homenaje. Siempre nos detuvo el escrúpulo de no querer incomodarle o la idea de que, inevitablemente, la visita pudiese adquirir aires de despedida. Por otra parte, ¿qué habría significado para él una medalla más? Quizá nos equivocamos, pero nunca lo sabremos.
En la sede del Consell Valencià de Cultura, en la calle Museo, hay una mesa con dos volúmenes, cada uno colocado en el correspondiente atril. Contienen las fotos de todos los miembros, vivos y muertos. La de García Berlanga lo muestra con su inconfundible aire juliovernesco, la frente despejada, el cabello rizado y la barba plateada, enmarcando un rostro afable, de mirada irónica.
De vez en cuando abro el tomo donde está Luis, busco esa página y pienso en el sueño del tractor y en muchos otros que compartimos.
Vicente Muñoz Puelles, 2012
[1] MUÑOZ PUELLES, V.: Amor burgués. Barcelona, Tusquets editores, 1981.
[2] MUÑOZ PUELLES, V.: Anacaona. Barcelona, Tusquets editores, 1980.
[3] MUÑOZ PUELLES, V.: Infiernos eróticos. La colección Berlanga. Valencia, La Máscara, 1995.
[4] MUÑOZ PUELLES.: La curvatura del empeine. Barcelona, Tusquets editores, 1996.
[5] AA.VV.: Pierre Molinier. Valencia, IVAM Centro Julio González, 1999.