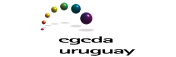Antonio Gómez Rufo

Berlanga: Apuntes sobre un personaje
El personaje menos berlanguiano que se pueda imaginar es Luis García Berlanga. Se pasó cincuenta años miserabilizando a la sociedad española e intentando miserabilizarse a sí mismo y al final consiguió lo primero, pero no pudo vencerse a sí mismo. Y es que los mitos, en definitiva, sólo son venerados trozos de cristal de una copa mal apurada.
Con el tiempo, los españoles hemos hecho de él una leyenda porque, a fuerza de conjugar apariencia y genialidad, Berlanga tuvo la habilidad de escamotear su verdadera personalidad a los focos y a las bambalinas de la popularidad. Miles de entrevistas, de apariciones en televisión y de presencias cotidianas lograron construir una “idea general” de él como personaje: un ser caracterizado por un soporte cinematográfico incomparable y por un modo personal de ser entrañable, accesible, brillante y afectivo. El autor de “Plácido”, “El verdugo”, “La escopeta nacional” y “La vaquilla” era un genio del cine, sin duda; y el ser humano que se resguardaba tras el genio era un hombre cortés, de buen carácter, siempre dispuesto a la sonrisa y deseoso de mostrar y reivindicar sus aficiones por los infiernos del fetichismo, el erotismo y cuantos ismos fueran precisos para escandalizar a la sociedad burguesa de la que formaba parte. Un concepto de personaje que él mismo se encargó de solidificar hasta hacerlo verosímil.
Y, no obstante, Berlanga fue mucho más que cuanto se conoce de él. Si se encerró a sí mismo en un triángulo limitador (la soledad, el egoísmo y la cobardía como soportes del crepúsculo de una vida en la hermosura del atardecer), nada se dice en cambio de sus dotes para la manipulación, de sus aptitudes como muñidor, de su cinismo y de su capacidad para la improvisación. Deseaba la soledad, pero se resignó a ser un fuguista intelectual, sin horizontes; presumía de egoísmo en una sociedad que le gustaba demasiado para no diseccionarla día a día mediante la depredación voraz de toda clase de información; y reivindicaba su cobardía por no haberse atrevido a conquistar la soledad y a militar en el Partido Egoísta, que fundó Tucker allá por los años 20 en Estados Unidos, en su inexistente delegación española.
Aspirante a solitario, a egoísta y a cobarde, la realidad de este mito (que fue considerado el mayor genio español del siglo XX en una encuesta cultural) es que no supo vivir aislado, que no pudo abstraerse de una curiosidad adolescente y que su mal humor era tan explosivo como efímero. Llegó a la categoría de viejo gruñón, pero luego no se acordaba con quién estaba enfadado ni por qué; contaba las monedas como un ninot fallero del tío Gilito, pero a continuación derrochaba una fortuna en unos libros que no sabía si ya tenía, en una cantidad de comida innecesaria o en una prenda de vestir que no precisaba; y cuando se decidió a perseguir dialécticamente su particular Eldorado de la jubilación, le resultó imposible no embarcarse en aventuras y proyectos que le obligaban al continuo viaje y un ajetreo que le repelía. Y sabía sonreír, abrazar y mostrarse encantador hasta en las situaciones de las que intentaba huir. Qué buen político se perdió España si la fortuna no nos hubiese premiado con tan incomparable director de cine.
De todos modos, soy de la opinión de que los mitos existen para que los mitifiquemos, y que nadie tiene derecho a penetrar los recovecos de las leyendas ni a doblar las esquinas de cualquier personaje para sacar a la luz cuanto de humano hay en ellos. Como decía Unamuno, en cada hombre hay el que es, el que él cree que es y el que los demás creen que es. Si los demás creían que Berlanga era de un determinado modo de ser, y así nos gustaba, no hay razón para aventurarse a hacer psicología barata del personaje y mostrar lo que Berlanga creía acerca de sí mismo ni, mucho menos, el Berlanga que realmente fue. Dejemos al mito crecer; deslumbremos en esa creencia nuestra admiración; y, si es preciso, sintámonos cómodos en el oropel de la leyenda, que en España las glorias escasean y, a saber por qué, tenemos siempre la tentación de pensar que no hay para tanto.
Berlanga no fue un hombre de odios; tampoco de grandes amores. La vida le enseñó a conformarse con firmar sus manifiestos en espejos de celuloide. Sus pasiones fueron cortas y su memoria afilada hasta muy tarde, y cuando ya no recordaba las afrentas que le habían hecho, si se los rememoraban, se sentía herido; y si se los restregaban, mataba con la mirada de sus ojos mediterráneos.
Siempre mirando desde el fondo de aquellas pupilas azules, marítimas y risueñas que guardaban, si se las conocía bien, las armas de un seductor frustrado y de un hombre que nunca soñó.
Porque los sueños de Luis, como sus pesadillas, se quedaron en el cine para que el tiempo fuera testigo de una época en la que la verdad de los seres humanos importaba menos que la apariencia de lo que los demás creían ver en ellos.
Seguramente hay una faceta de Berlanga que pocos conocen: su pasión por el ciclismo. “Son verdaderos titanes. Con lluvia, con frío, con calor… Son asombrosos, los deportistas más admirables”. Estas palabras las repetía como una letanía cada vez que nos sentábamos delante del televisor para seguir una etapa del Giro, del Tour de Francia, de la Vuelta a España… Y ese ritual era diario. Por eso nos costaba tanto terminar a tiempo el guión que estábamos escribiendo para su siguiente película. El ciclismo era una cita obligada; cada etapa, un paréntesis en el trabajo que nos interrumpía la elaboración de secuencias. Pero, para ambos, era un gozoso paréntesis.
No recuerdo a nadie con más pasión por el ciclismo, al menos en mi entorno de amigos. Él mismo lo practicó en su juventud, en Valencia, y tenía a gala confesar que siempre llegaba el último. Pero ¿acaso lo importante no es pedalear, sufrir, dar de sí cuanto se lleva dentro aunque no sea suficiente para ganar? El ciclismo es uno de los escasos deportes en los que, tratándose de un esfuerzo individual, no es posible el éxito sin un equipo que se vacíe con una desmedida generosidad para que los besos y las flores se los lleve un compañero.
Al menos es así en el ciclismo moderno, me explicaba. Otra cosa era lo que sucedía en la época de Bahamontes, cuando uno solo se bastaba para coronar puertos o cruzar la meta a fuerza de riñones y piernas. Pero hoy el ciclismo es una ciencia, una combinación matemática de estrategia y logística, y el equipo es fundamental: a Berlanga le habría gustado llegar el último con tal de que un compañero suyo fuera el líder. O, incluso, aunque no lo lograra.
Es el aspecto menos conocido, seguramente, de la personalidad del genial Berlanga. Como lo es su devoción por un ciclista de nombre Gelabert que yo nunca conocí, o no recuerdo, pero por un motivo u otro siempre era citado en aquellas sobremesas en las que el trabajo de guionista quedaba aparcado hasta la llegada del pelotón a la meta. En voz baja lo comentaba: “Gelabert era célebre porque en una ascensión a…”, o “en aquella etapa Gelabert salió tan rápido que…”. Si algún día me sobra un rato, buscaré un libro donde se narren las hazañas de Gelabert, para ver qué había en él que tanto fascinaba a Berlanga.
Recuerdo que cuando estábamos planificando el guión de la que iba a ser su última película, “París-Tombuctú”, decidimos que el viaje del protagonista (Michel Piccoli) entre ambas ciudades lo tendría que hacer en bicicleta, algo ilógico, si se piensa, con los medios de transporte de hoy en día. Pero era su homenaje al ciclismo. Al igual que decidimos que en la última secuencia fuera la bicicleta una metáfora de la vida, del trabajo que tenemos que realizar cada uno en nuestra profesión: el símbolo del medio que nos permite ganarnos la vida y con el que tenemos que acarrear como un instrumento tan imprescindible como el lápiz para el carpintero, el compás para el arquitecto, la bandeja para el camarero o el ingenio para el escritor.
En aquella última secuencia de “París-Tombuctú” la bicicleta queda abandonada en medio de una carretera. Y entonces, desde el contra-plano, como si surgiera desde el patio de butacas, aparece un hombre que ve la bicicleta abandonada, la mira y remira y, finalmente, se sube a ella y sigue su camino. Fue la manera de Berlanga de decir, de decirnos a todos, que él ya abandonaba la bicicleta (el trabajo, el cine, las películas…) y que a partir de entonces nos tocaba a nosotros, los que veíamos la película desde el patio de butacas, a todos nosotros, subir a la bicicleta y seguir dando pedales, seguir construyendo la vida, seguir trabajando. A sus ochenta años, ya había hecho todo cuanto había podido. Nos daba el relevo a los demás, nos entregaba lo mejor de él, su bicicleta.
Recuerdo otro debate que mantuvimos durante algunos días con motivo de la escritura del guión de la que iba a ser su última película. Durante los preparativos del guión, en lo que se llama “el tratamiento”, teníamos la intención de hacer un guiño a cada una de sus películas anteriores, a “Bienvenido, Mister Marshall”, a “El verdugo”, a “Plácido”, a “Calabuch”, a “La escopeta nacional”, a “La vaquilla”, a “Todos a la cárcel”…, así hasta hacer alguna referencia cómplice a sus diecisiete películas. Fue un deseo que poco a poco fuimos descartando porque comprendimos que era un ejercicio de vanidad innecesario y, además, que en ningún caso podíamos permitirnos retrasar o interrumpir el desarrollo de la película por incluir, de manera forzada, esos “guiños”. Así es que, al final, quedaron muy pocas referencias a su cine anterior, aunque alguna hubo. Pero lo que fue imposible evitar fue introducir una secuencia sobre el ciclismo (ya se ha dicho que, junto al erotismo, los zapatos femeninos de tacón, la poesía y Pierre Moliner, era una de sus aficiones, de sus fascinaciones) y se construyó una secuencia en la que, como se recordará, se rinde homenaje a un ciclista (se supone que se trataba de Bahamontes), encarnando en él a todos los ciclistas que tantas horas de placer nos habían proporcionado durante la elaboración de este guión y de los anteriores, “Blasco Ibáñez”, “odos a la cárcel”…
Ahora, cada vez que me siento ante la televisión para ver ciclismo, recuerdo a Luis García Berlanga y me embarga una tristeza que sólo se disipa cuando pienso que ya no está Gelabert en el pelotón. Porque, en definitiva, ¿se llamaba Gelabert?, ¿se escribe así su nombre? ¿o aquel mítico Antonio Gelabert Armengual era también una metáfora de esos titanes que ignoran la nieve, la niebla, el sol abrasador y las ráfagas de viento racheado para seguir siendo los deportistas más admirables de todos?
Berlanga ha sido uno de los puntos de referencia intelectual de mi vida. Mi padre, Tierno Galván y él me enseñaron casi todo lo que sé, es decir, casi todo lo que soy. Por eso me cuesta tanto, todavía, escribir sobre él, porque algo en mí me dice que lo van a leer y no les va a gustar, no va a estar a la altura. Y aunque me esfuerzo en ser objetivo, a veces destaco sus aspectos menos admirables para buscar una imparcialidad imposible. Lo que esconde, naturalmente, ese cariño y reconocimiento que me acompañará siempre.
Tan merecido como imposible de limitar.
Antonio Gómez Rufo, mayo 2012