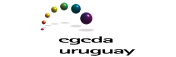Blasco Ibáñez: la esperanza está en un punto de fuga
Blasco Ibáñez (1997)
BLASCO IBÁÑEZ: LA ESPERANZA ESTÁ EN UN PUNTO DE FUGA
Cuando en febrero de 1998 TVE anunció por sorpresa la emisión de Blasco Ibáñez. La novela de su vida (un año antes ya la había estrenado el Canal 9), no tardó en aparecer la polémica. Por un lado, se quejaban por la ausencia de promoción: Berlanga llegó a decir que se habría emitido en el descanso de un partido de fútbol de haber durado 15 minutos. Por otro lado, la familia de Vicente Blasco Ibáñez, y en especial su nieta Gloria Llorca, intentaron censurar la emisión. Incluso Arturo Pérez-Reverte escribió un duro artículo contra la película –y contra los críticos que habían sido favorables– titulado El asesinato de Blasco Ibáñez. Como si el nitrato del celuloide hubiese no ya sustituido al escritor por una versión falsa del mismo, sino que directamente hubiese quemado, aniquilado, borrado lo verdadero de su existencia. Pero lo cierto es que la película de Berlanga (en realidad la serie, ya que fue pensada para cinco capítulos, que finalmente fueron dos, y como tal está estructurada la narración, con su detonante en el minuto 18 y su cliffhanger) es todo lo contrario a un asesinato: es la resurrección del personaje.
Empecemos por lo último: “personaje”. Ya desde el mismo título se nos adelanta el carácter de ficción con el que Berlanga se aproxima al escritor y político valenciano. “La novela de su vida”; y no “El documental de Blasco Ibáñez”, “La reconstrucción de los hechos” o, ni mucho menos, “Vida y milagros de San Blasco”. Es, en efecto, una interpretación de un personaje que fue real pero que aquí actúa al servicio de la ficción. En cuanto a lo otro, “resurrección”, también resulta evidente si analizamos la construcción narrativa de la serie. Berlanga abre con una imagen congelada (simulando la apariencia de fotografía antigua) a la que da vida, es decir, movimiento. Pero el truco se hace sobre una falsa fotografía de la Valencia de 1883, no sobre una fotografía preexistente: el referente, que importa como marco contextual, cobra vida. Acto seguido, un narrador extradiegético y heterodiegético nos dice: “Aquí nací yo”. No hace falta comentar lo que implica el verbo nacer. Esa voz es la de Blasco Ibáñez, un Blasco que nos habla desde otro lugar, un universo ficticio desde el que nos narra lo que podría ser su autobiografía. Como el Watson que nos cuenta sus aventuras con Holmes desde un lugar distinto al tiempo pasado de los sucesos. El Watson protagonista de las historias del propio Watson no es el mismo Watson que las narra. Y disculpen el trabalenguas. Son la misma persona, sí, pero no lo son. Ha pasado demasiado tiempo entre uno y otro. Poco queda del Blasco aventurero en el Blasco melancólico que nos muestra sus aventuras.
Así, una serie que se asienta sobre dos pilares fundamentales como son celebrar la vida y disfrutar la ficción nos da pistas sobre lo que presumiblemente buscaba Berlanga con Blasco. Como sucede a menudo con los grandes maestros –pensemos en Campanadas a medianoche, de Welles, o en esa comedia esperanzadora que es El cabo atrapado de Renoir, por rescatar un par de ejemplos–, las obras que realizan en su última etapa tienen el tono y la vitalidad de la juventud. Por eso mismo, Blasco puede no gustar a quienes solo aprecian las películas que resultaron de la colaboración con Rafael Azcona. Aquí no hay nada de ese humor propio de quienes, como decía Ramón Gómez de la Serna, son “seres enlutados por dentro que hacen sufrir la alegría”. Porque, siguiendo con Gómez de la Serna, “el humorismo español está dedicado a pasar el trago de la muerte, y de paso para atravesar mejor el trago de la vida”. Así pues, de Plácido a Moros y cristianos, coescritas con Azcona, nos encontramos con títulos que tratan sobre lo primero, y en Blasco, como en Calabuch o en Los jueves, milagro, películas que se ocupan de “atravesar mejor el trago de la vida”, mirarla con positividad y permitiéndose cierto ternurismo con sus personajes. Al revés de lo que le criticaron, la mirada de Berlanga sobre Blasco Ibáñez, como la que tenía sobre el profesor Hamilton que encarnaba Edmund Gwenn, es tierna, melancólica y esperanzada.
Sin embargo, y aunque ni mucho menos pretendo igualar Blasco con Plácido o El verdugo, que la búsqueda sea diferente no significa que en Blasco no haya recursos formales interesantes como los hay, a montones, en aquellas. Recordemos cómo empezaba Plácido: suave panorámica hacia la izquierda siguiendo al motocarro. Después, Plácido se baja y va a otro lugar donde entendemos sus problemas económicos. En Blasco, el recurso de apertura es similar: Matías, un niño, llega a otro lugar (Valencia) en un carro de caballos, del que se baja para limpiar excrementos. Plácido y Matías, por tanto, se bajan de un coche en movimiento para situarnos en un contexto social muy determinado que marca los destinos de los protagonistas. La diferencia es que, en Blasco, el carro se dirige hacia un punto de fuga: es una composición basada en la profundidad de campo (Fotograma 1). Blasco Ibáñez es un personaje que, en un momento dado, en la playa (¡otro elemento recuperado de ese cine de la positividad que representa Calabuch!), junto a Matías, mira al horizonte y dice: “Delante de nosotros, otros mundos que nos llaman”. El punto de fuga es esperanza, promesa de un mundo mejor. En Plácido no existe ese punto de fuga. Y, al final, volvemos a ver el motocarro, parado en la oscuridad. En cambio, al final de Blasco vemos al personaje de nuevo en un vehículo en movimiento –ahora una avioneta– adentrándose en ese horizonte profundo del que hablaba al niño (F. 2). Sobre una misma base de semejanzas, Berlanga construye detalles de puesta en escena que expresan sus diferentes miradas sobre la realidad.


Pero pensemos también en El verdugo y en ese fantástico texto de Miguel Ángel Huerta titulado Ataúdes, umbrales y un señor llamado José Luis Rodríguez, en el que analiza cómo en la primera secuencia se presenta a José Luis, el protagonista, a través de un tercero que no volverá a salir: el funcionario de prisiones. En Blasco, este mecanismo es todavía más radical: Blasco Ibáñez no aparece hasta el minuto 6, entre penumbras. Antes habíamos visto a Matías, a sus amigos, a sus padres… pero es precisamente Matías el que cumple la función del trabajador de prisiones de El verdugo, pues desaparecerá pronto y su historia servirá para explicarnos el porqué de la deriva del protagonista. En este caso, el compromiso de Blasco con el pueblo.
Blasco es una obra imperfecta, pero que habla tanto o más de Luis García Berlanga que de Vicente Blasco Ibáñez: su gusto por el arte (empleado como nexo de unión entre los distintos momentos y lugares que atraviesa la vida de Blasco, véase los F. 3-6), los toros, el folclore omnipresente, el erotismo, las perversiones –que él prefería llamar “diversiones”–…O todo junto en una gran secuencia donde une el Can Can de Offenbach, una lucha de espadas entre dos mujeres semidesnudas (que recuerda a la obra final y vitalista de otro gran maestro: Fritz Lang y su díptico sobre la India) y que tiene su correlato en otra lucha de espadas, entre Blasco y Chita, a modo de subtexto –quizá demasiado obvio– de la tensión sexual latente. La secuencia cierra con un clímax que resuelve los frentes abiertos: la pelea, la música, la tensión sexual. Todo atravesado por distintas alturas y espacios acordes a la progresión emocional de los personajes. Porque, aunque puede que Blasco Ibáñez no sea una obra genial, sí es la obra de un genio. Y, si Blasco Ibáñez nos habla de Berlanga tanto como de su protagonista –el parecido físico entre el propio Berlanga y Ramón Langa/Blasco Ibáñez al final de la serie es una broma fantástica–, entonces verla es necesario para liberarse de prejuicios y entender la personalidad de este cineasta irrepetible.




Carlos Lara. Periodista y analista cinematográfico.
Categorías