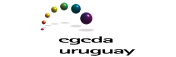Reírse, con agravantes
Moros y cristianos (1987)
REÍRSE, CON AGRAVANTES

Cuqui (Rosa Maria Sardà) se mofa de un hombrecito que, confinado entre los márgenes de la pantalla del televisor, trata sin éxito de recordar una esperpéntica receta de pollo para un programa de cocina. El tipo (un cameo del ya ajado Luis Ciges) es, en efecto, su mayor adversario político, pero al otro lado del catódico se verá solo como un anciano de ademanes mustios y suma incompetencia. Para Cuqui, la imagen de él habrá quedado empequeñecida, confinada dentro de una caja tonta, completamente abierta a una burla cómoda. Así que ella ríe, y ríe. En su alborozo, probablemente nos reconozcamos escarneciendo con alevosía las torpezas del pringao de turno, en los cortes de cualquier programa de zapping. Ninguna novedad: tras la pantalla somos jueces y verdugos, aun sin ánimo alguno de justicia. Al fin y al cabo, las imágenes no ofrecen respuesta al sarcasmo.
A diario nos hemos reído como ella, sí, por el módico precio de nuestra alma. Pocas semanas más tarde, el padre de Cuqui (Fernando Fernán Gómez) sufre un infarto al no lograr reconocerse en su propio rostro, que han imprimido en una gigantesca valla publicitaria destinada a promocionar turrón. En efecto, aquel que nos sonríe desde el anuncio no es más que un modelo que el caradura de su publicista (José Luis López Vázquez) ha contratado para sustituirlo y, así, no espantar con sus «rasgos naturalistas» a futures compradores. Al contrario que él, su retrato es simétrico, de piel tersa y dientes inmaculados. Eso sí: si desenfocamos la vista, casi distinguiríamos cómo el mismísimo Diablo se asoma por el rabillo del enorme ojo de papel… Para reclamar lo que es suyo. Porque, ¿acaso pensábamos en la risa como un gesto verdaderamente neutro, «gratuito»? ¿Podría la comedia ser siquiera inocente, salvarse de la altanería?
La filmografía de Luis García Berlanga, desde luego, nos indicaría que no, que el absurdo se camufla por doquier, y que, como los turroneros, todo es cuestión de bailar o morir. Y, sin embargo, ante el mundo frenético de Moros y cristianos, el valenciano dejaba la cámara quieta, expectante. Las cosas pasaban, los hechos se encadenaban sin que el cine fuera más que un testigo. De ello resultaría entonces una superpoblación de planos medios, de una frontalidad netamente explicativa, que reduciría a mínimos el rol activo del lenguaje cinematográfico. No hay en la película de Berlanga prácticamente cortes de montaje, como si ligando las palabras quisiera esconderse incluso la función de la cámara como trazo. Lo que es lo mismo, como si la disparatada caída de los Planchadell y los Calabuig a los infiernos de la imagen de consumo pudiera explicarse sin participar un poco de ella.
Planos mudos, ¡horror vacui! Ahí llegan las mesitas, los corrillos de gente abiertos a la platea y el ajetreo de los grupos humanos, que se mueven y se entremezclan. Viven, como siempre en el cine de Berlanga, en troupes indistinguibles. Exageran, claro. Llenan los vacíos del proscenio a base de aspavientos, farfullas y griterío. El hermano mayor, Agustín (Agustín González), es clavado a su padre, siempre tieso y carraspeante. Con voz de falsete, oiremos a Monique (Verónica Forqué) y a la adinerada Marcella di Piamonte (María Luisa Ponte), quien podría ampliar su repertorio de poses y estiramientos, pero solo a costa de una buena contractura. Incluso la Sardà se ocupa de dejar los ojos en blanco a cada primer plano que el filme le regala. ¿Por qué será que el loco de la familia, Marcial (Andrés Pajares), es en verdad el más discreto de todes?
Argüía André Bazin que la principal virtud del cine cómico con respecto al music hall, su antecedente teatral, era la concisión: «Solo la pantalla podía permitir a Charlot alcanzar esa matemática de la situación y del gesto, donde el máximo de claridad se expresa en el mínimo de tiempo». Decía que, filmado, Chaplin no tendría que esperar la risa de la platea para proceder, desligándose así de la imperiosa necesidad de ser hiperbólico o repetitivo con tal de explotar a su público. En el cine, por fin una imagen valdría efectivamente más que mil palabras. ¿O no? En Moros y cristianos, la comedia se repliega a un estado anterior, larvario, en que el mundo delante de la cámara ha de descomprimirse, desaforándose para poder expresar aquello que el cuadro ya no enuncia. Retorna lo cinematográfico al primitivo mundo del teatro filmado, para que, allende a todo discurso, finalmente emerja algo de verdad.
Sería verdaderamente bello imaginar que, deconstruidos los ensamblajes del aparato fársico, pudiéramos vernos a nosotres mismes, mientras intentamos reírnos de aquellos peleles que al otro lado de la pantalla hacen lo posible para no caer, de una vez por todas, en la vacuidad y lo absurdo. Sería bello, pero también justo, porque no hay carcajada posible para la mayoría de los chistes de una cinta que hoy va más en la línea de The Comedy de Rick Alverson que del enredo clásico de Howard Hawks. En definitiva, una película que no pide ya tanto la risa, sino todo lo contrario. ¿Es Moros y cristianos un antecedente incomprendido del post-humor?
Mariona Borrull, entre la crítica de cine y el helicóptero de combate.
Categorías