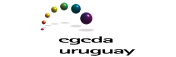Miserere
La muerte y el leñador (1962)
MISERERE

Realizado entre Plácido (Luis García Berlanga, 1961) y El verdugo (Luis García Berlanga, 1963), el cortometraje La muerte y el leñador, concebido para su integración en la película de episodios Las cuatro verdades (Luis García Berlanga, René Clair, Alessandro Blasetti & Hervé Bromberger, 1962), ratifica el giro que estaba experimentando la filmografía de Luis García Berlanga en aquellos inicios de la década de los 60. En Europa triunfaban los “nuevos cines”, con la Nouvelle Vague francesa al frente, y por su parte el Nuevo Cine Español empezaba a dar sus primeros, vacilantes pasos. Dicho de otro modo, mientras aquí empezaba a emerger un estilo fílmico orientado hacia el realismo y la crítica social, Berlanga se desviaba hacia un existencialismo más bien abstracto que tenía su origen, por supuesto, en su visión del país y del régimen, pero también en un progresivo deslizamiento hacia un tipo de fabulación más cruda y arisca de la que la mismísima El verdugo sería un ejemplo perfecto, sobre todo en su arriesgada combinación de denuncia política y tragedia individual, de panfleto contra la pena de muerte e historia de un pobre hombre condenado a un destino atroz.
No es casual, pues, que Berlanga y el guionista Rafael Azcona se aplicaran con denuedo a adaptar, precisamente, una fábula de La Fontaine para aquella película colectiva sobre textos del escritor en la que también participaron René Clair, Hervé Bromberger y Alessandro Blasetti. El propio cineasta ha declarado que se lo tomaron muy en serio, algo que confirma el minucioso trabajo de transposición del espíritu del original a un argumento por completo distinto pero que conserva lo esencial: la presencia implacable de la muerte a lo largo y ancho de la vida humana y, sobre todo, la inquietante cuestión de la muerte en vida, del modo en que a veces se prefiere vivir sufriendo que aceptar el fin de los días o terminar con todo. En cualquier caso, el Madrid de la época y la España del momento se convierten en un punto de partida inmejorable. Desde su inicio bullicioso en las calles de la capital hasta su desolador final en una carretera desierta, La muerte y el leñador sigue los pasos de un organillero ambulante (Hardy Krüger, aunque Berlanga quería para el papel a José Luis López Vázquez) al que un airado guardia municipal (Xan Das Bolas) priva de la manivela que le sirve para accionar su instrumento y modo de vida, lo cual lo conduce a una búsqueda desesperada del objeto en cuestión. Estamos en el territorio de Plácido, en el interior de un relato en movimiento constante por el que se pasea un protagonista de humildísima extracción en busca de una quimera, no por prosaica menos trascendental para él. Pero todo ello adelanta también el cruel escepticismo de El verdugo, la historia de alguien progresivamente atrapado en las redes de una intriga inextricable por inexistente, de un entramado social que lo va devorando poco a poco hasta engullirlo y no dejar ni rastro de él.
Estructurada por sustracción, la película empieza con un cruce constante entre personajes, con una sucesión de réplicas y contrarréplicas verbales de extremada brillantez, de humor desquiciado y galopante, que se diluyen en una trama cada vez más elíptica y desarticulada, como si la brillante combinación inicial entre costumbrismo y esperpento no pudiera sobrevivir en ese contexto asfixiante. De la animación callejera a un siniestro depósito de objetos requisados (regentado por Agustín González), de una feria siniestra al anochecer a una piscina de la que surge inopinadamente un buceador despistado (Fernando Delgado) y a un matadero que parece de inspiración buñueliana, el itinerario del organillero va perdiendo en realismo lo que gana en capacidad alusiva e incluso metafórica, como lo estaba haciendo en aquellos momentos la obra del propio Berlanga. Y la deslumbrante, desconsoladora parte final, que hace pensar en una versión castiza y solanesca, en ocasiones avant la lettre,tanto del Michelangelo Antonioni de El eclipse (1962) como del Pier Paolo Pasolini de Pajaritos y pajarracos (1966), culmina no solo en un intento de suicidio y con la aparición alucinada de un coche fúnebre en el que una niña (Maribel Martín) canta la copla más triste del cine español al son del organillo, sino también en un plano general donde las figuras parecen por completo sumergidas en un desierto emocional del que ha desaparecido todo sentimiento, toda piedad, y donde solo queda ya un silencio sobrecogedor atravesado por una melodía solitaria. Incluso más que El verdugo, esta pequeña pieza maestra se ha revelado con los años como el prólogo perfecto de la trilogía bárbara y desestructurada que Berlanga iniciará cinco años más tarde con la misteriosa La boutique (1967), seguirá con la salvaje ¡Vivan los novios! (1970) y cerrará con la feroz misantropía de Tamaño natural (Grandeur nature, 1974), donde el protagonista ya no tolera otra compañía que no sea la de su muñeca hinchable.
Carlos Losilla. Escritor y crítico de cine. Sus últimos libros como autor son Raoul Walsh (Cátedra, 2020) y Deambulaciones. Diario de cine, 2019-2020 (Muga, 2021). También se acaba de publicar La memoria en imágenes. El tiempo y el recuerdo en el cine y más allá (Trea, 2021), del que es editor.
Categorías