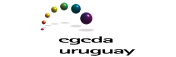“La crítica de izquierdas no se aclaraba con el cine de Berlanga”

ENTREVISTA A MANUEL HIDALGO (PARTE I)
Manuel Hidalgo (Pamplona, 1953) firmó, junto con Juan A. Hernández Les, un libro fundamental para entender la figura de Luis García Berlanga. Publicado en 1981 y reeditado en 2020, El último austrohúngaro: conversaciones con Berlanga, ofrece un completo repaso de la obra del cineasta hasta ese momento —cuando se editó todavía no se había estrenado Patrimonio nacional (Luis García Berlanga, 1981)— pero, sobre todo, ahonda en distintas facetas que sirven para desentrañar una personalidad atravesada por innumerables contradicciones.
Asumiendo la incursión en el fangal del tópico, y habida cuenta de que han transcurrido cuarenta años desde el lanzamiento del libro y que, con bastante probabilidad, los nuevos lectores desconozcan algunos de los pormenores de su génesis, quizá convendría empezar por el surgimiento de la iniciativa que cristalizó en la publicación de El último austrohúngaro.
En tanto jóvenes periodistas/críticos cinematográficos que empezábamos a destacar, tanto a Juan A. Hernández Les como a mí nos convenía embarcarnos en aquel proyecto, amén de que nos parecía una buena idea entrevistar, tomando como modelo el libro que François Truffaut había hecho sobre Hitchcock, a un cineasta como Berlanga. Además, y como se explica en el prólogo de la primera edición que se ha conservado en esta última, la iniciativa obedecía a dos razones fundamentales. La primera era que, por aquel entonces, hablamos de finales de la década de los 70, no existía un libro de suficiente difusión sobre Berlanga, algo que nos parecía inconcebible. Es decir, contábamos con el libro de José María Pérez Lozano, un estudio que apenas cubría hasta Los jueves, milagro (Luis García Berlanga, 1957), y con el de Diego Galán, que para nosotros fue muy importante como base documental y que había publicado la Semana de Cine Iberoamericano de Huelva y que, como todos los libros editados por festivales, tuvo una circulación muy restringida. Creíamos, pues, que ahí había una veta por explotar y se lo ofrecimos a Anagrama, una editorial que garantizaba una difusión de vocación generalista. En segundo lugar, estaba la admiración y la apreciación intelectual que ambos profesábamos por el cine del director valenciano. Esos dos fueron los motivos principales que nos llevaron a embarcarnos en la confección del libro. Tras proponérselo a Berlanga, que enseguida dijo que sí, y tras darle forma al proyecto, se lo presentamos a Anagrama que también aceptó. Me atrevo a decir, además, que en el sí de Berlanga pesó mucho la consideración de la oportunidad, esa sensación que creo que él tenía de que ya le tocaba.
¿Esa idoneidad que señala quizá tenga que ver con que, en aquel periodo, no existía el consenso que hoy se tiene sobre su filmografía y sobre su trayectoria?
En ese momento, Berlanga venía de estrenar La escopeta nacional (Luis García Berlanga, 1978), que fue su mayor éxito en muchos años, porque las películas anteriores, y no me refiero solo a las más inmediatas, no fueron bien recibidas por el público. A eso hay que añadir otro asunto tan o más interesante que conviene recordar. Ahora, o de muchos años para acá, con los matices que sea oportuno hacer, parece que existe un acuerdo general sobre Berlanga, algo que no se daba en los 70. No solo no existía consenso desde una perspectiva de la crítica llamémosla artístico-técnica, sino que tampoco lo había en el terreno ideológico. La crítica más conservadora siempre se mostró muy reticente con su cine porque encontraba en sus películas elementos de crítica social que le disgustaban, una serie de audacias en la visión de la vida que tocaban instituciones como la familia, la pareja o la iglesia. Ahora bien, la crítica de izquierdas tampoco se mostraba nada favorable. Hay que tener en cuenta que, en los años 60, esa crítica de izquierdas no tenía influencia en lo que hoy denominamos mainstream, es decir, no condicionaba la opinión de la generalidad de los espectadores, pero sí tenía una fuerte repercusión en las minorías activas de intelectuales, políticos y de los jóvenes cineastas surgidos de la Escuela de Cine. Pues bien, esa crítica le ponía muchísimas pegas a Berlanga y, en líneas generales, no se aclaraba con su cine. Primeramente, se mostraba estupefacta ante lo que consideraba una visión blanca de la vida española que se mostraba en las películas filmadas por Berlanga en los 50, algunas con ingredientes religiosos confusos, otras barnizadas de cierta amabilidad. De hecho, solo escaparon a su mirada reticente dos títulos: Plácido (Luis García Berlanga, 1961) y El verdugo (Luis García Berlanga, 1963) y, aun así, esa izquierda española tan seria se preguntaba si la realidad social y la realidad política que aparecían en esas dos obras había que tratarlas aplicando esa pátina de comedia, disolutiva de su gravedad. Tengamos en cuenta que ya existía la novela realista española y el camino tomado por cineastas como Juan Antonio Bardem; frente a esa corriente estaba Berlanga, un señor con cuyo cine te reías. De hecho, y quizá esta afirmación sea un tanto arriesgada, creo que, en el fondo, hizo falta una película como La escopeta nacional en la que, siempre con la comedia por bandera, Berlanga encaraba frontalmente el franquismo y criticaba, también, a la aristocracia y a la burguesía del momento, para que la crítica de izquierdas diera un giro a la hora de tomarlo en consideración como un cineasta importante. Es ahí, y no antes, cuando se produce ese cambio de apreciación.
Hoy, la actual derecha política le adora y la izquierda le aplaude, pero eso no se había dado antes, me refiero en los años 60 y 70. En el momento en el que nosotros damos el paso y nos ponemos a hacer el libro ese consenso no se daba en absoluto, con la salvedad, ya mencionada, de la entonces recientemente estrenada primera parte de lo que luego fue la ‘trilogía nacional’, con la que se rieron un poco todos, una película en la que el director valenciano ampliaba el espectro, puesto que en sus anteriores películas estaban presentes las fuerzas vivas rurales o de la pequeña ciudad, pero retratadas con un tono más amable que en La escopeta nacional, una obra más ácida y decidida.
Conviene añadir que, a lo largo de su carrera, Berlanga fue sumando pausas y fracasos de público, amén de un sinfín de proyectos abortados, bien por sus choques con la censura, bien porque los productores los encontraban demasiado atrevidos y no los financiaban. En líneas generales, Berlanga no encontró ni al público masivo ni la unanimidad de la crítica.
¿Cómo fueron aquellos encuentros que dieron lugar a El último austrohúngaro?
Es un tema sobre el que, ni siquiera en esta última reedición, me he querido extender; de hecho, he preferido no tocarlo demasiado porque podía derivar, sin quererlo, en una colección de batallitas o en una exhibición de lo que, para un joven crítico como yo que aún no había entrado en la treintena, sin duda fue un grandísimo privilegio: poder no ya conocer sino hablar durante horas y horas y días y días nada menos que con Luis García Berlanga. Ese privilegio crece con el tiempo, puesto que ahora puedo atesorar esa memoria que va más allá del propio libro.
En referencia a la pregunta, una vez que él se decidió a aceptar nuestra propuesta, el trato fue magnífico. Yo era un chaval que escribía en la edición semanal de Fotogramas y Juan A. Hernández Les era crítico en Cinema 2002 y Mundo Obrero, porque él estaba en esa posición ideológica entonces, así que para nosotros aquello fue fantástico. ¿Qué hacíamos? Pues nos reuníamos en cafeterías, generalmente la misma, junto al Bernabéu, muy cerca de donde solía quedar con (Rafael) Azcona para la escritura de lo que después fue Patrimonio nacional (1981) -Azcona vivía en el Paseo de la Habana y lo arrastraba hacía su territorio-. Así que, normalmente antes, quedaba con nosotros. Otras veces quedábamos en su casa y, por último, ya en la época en la que estaba a punto de rodar Patrimonio nacional, en la oficina que tenía Alfredo Matas en la Gran Vía.
En cuanto a Berlanga, tampoco hay nada especial que señalar. Era un tipo muy cordial, cariñoso, nada escéptico con nosotros, muy entregado a la tarea de la conversación, pero con dos características un poco problemáticas. La primera no es otra que su caótica manera de explicarse, ese derivar continuo que le llevaba a irse constantemente por las ramas, a perderse por historias laterales sobre las que luego volvía, lo cual, a pesar de las dificultades que pudiera entrañar, a nosotros nos apasionaba: se trataba de que contará lo que quisiera, lo que le diera la gana. La segunda cuestión tiene que ver con sus despistes, quizá síntoma de una incipiente, prematura, pero en el fondo coqueta e interesada, falta de memoria. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo lo que nosotros pudiéramos entender entonces, en su presencia, que lo que he podido comprender después. En aquel momento admitíamos sus despistes, su falta de memoria o su fabulación como una parte propia del oficio. Asumíamos que él era así.
Hay una cita que detesto sobremanera por el abuso que se ha hecho de ella -me refiero al ‘print the legend’ de El hombre que mató a Liberty Valance (John Ford, 1962 )– que, sin embargo, en el caso de Berlanga es pertinente, porque participaba de un parentesco con esa máxima fordiana, y es que entre la realidad y lo que él pudiera inventar por capricho, por afán fabulador o por conveniencia, ofrecía para su impresión esas invenciones, de ahí que se reconociera como el mixtificador que efectivamente era, alguien que manipulaba lo real deliberadamente para obtener un resultado favorecedor o conveniente.
Hoy resulta sorprendente esa mezcla de franqueza y espontaneidad con la que Berlanga responde sobre determinados temas digamos espinosos, ¿no le parece?
Sobre esos temas tengo un problema de tiempo, entonces y ahora, y lo dejo a la consideración de los lectores: que ellos juzguen el resultado. Lo único que puedo aportar al respecto es que él estuvo muy cómodo durante la serie de entrevistas y se soltó, algo a lo que era propenso si el clima era el adecuado. No hay que olvidar que, además, le divertían las pequeñas malicias, las pullitas, incluso aquellas de las que era víctima. De todos modos, creo que no estoy en situación de calibrar si se soltó mucho o dijo cosas que hoy no se dirían.
Como he mencionado antes, el Hitchcock/Truffaut fue nuestro modelo, luego ya se verá lo que es parecido o distinto, pero siempre he pensado -es un libro que he repasado mil veces- que Truffaut no entraba tanto en la intimidad de la persona, enfoque del que nosotros no nos privamos, porque considerábamos -y sobre eso pienso hoy exactamente lo mismo, aun cuando soy consciente de estar en contradicción con determinadas escuelas críticas e historiográficas- que la vida, las opiniones y los sucesos de los que participa un creador son inseparables de su obra. Eso, sumado al buen ambiente que se generó, provocó que dijera cosas que quizá hoy parezcan sorprendentes. También hay que señalar que en aquel tiempo había un clima de confianza en referencia a las opiniones, estas podían ser más o menos valoradas, se podían encontrar adhesiones o discrepancias, pero no eran objeto de condena. Es probable que, también por eso, él hablara con total libertad sobre ciertos asuntos como el sexo, las mujeres o las parafilias, porque no se tenía la impresión de que aquello fuera a ser juzgado por el tribunal de las ideas correctas, así que tanto él como nosotros mismos -nótese que no rebatíamos, que no repreguntábamos, que no objetábamos- encontramos un espacio de complicidad que favoreció que todo se desarrollara de aquel modo.
Cuando volví a leer el libro para editar la parte de entrevistas -que, salvo que se tratara de erratas, no he tocado- me di cuenta, con cierta ternura, de que lo que único que le objetábamos eran opiniones políticas por cómo éramos nosotros entonces. Recuerdo su opinión de que todos los pobres querían tener una piscina, declaración que, de alguna manera, tiene un carácter claramente anticipador y premonitorio de ciertos cambios que ha experimentado la sociedad.
En resumen, todo fue un asunto de entrega y confianza amistosa desarrollado con la tranquilidad de saber que no existía un tribunal severo que te condenase por manifestar según qué opiniones.
Mencionaba esas pequeñas objeciones de corte político, ¿dónde situaría a Berlanga dentro del espectro ideológico?
Tanto por lo que vi como por lo que he comprendido finalmente, creo que Berlanga era un conservador burgués, pero un conservador a la manera inglesa que es una acepción del conservadurismo que en nuestro país no tiene mucha circulación. Estamos ante un tipo que puede resultar explosivo y contradictorio, algo que, desgraciadamente, en España no tiene curso. Era, además, una persona insatisfecha con respecto a sus pulsiones y a sus intuiciones liberales y libertinas -entendidas todas ellas en un sentido muy genuino- algo que derivaba en impertinencias, críticas, provocaciones y desafíos urbi et orbi. ¿Por qué sucedía esto? Pues seguramente porque no se sentía a gusto en una especie de cuerpo ideológico que le correspondía, a medias, por tradición -padre liberal republicano, madre católica conservadora, juventud falangista- lo que le llevaba a definirse como anarquista de derechas. A la hora de definir a Berlanga hay que tener en cuenta más el temperamento que la ideología, su carácter, sus impulsos contradictorios, que derivan en una personalidad irreductible que no podía ser encajada en un recetario ideológico monolítico, simple.
A lo largo de aquel maratón de conversaciones, ¿se encontraron con algo que no esperaban?
A modo de confesión personal diré que el modo en el que, entre comillas, nos escandalizaba. Su visión de la sociedad incluía máximas como “la acción solidaria no lleva a nada, al contrario, lo empeora todo” o “creo en el individuo y en sus pasiones, en sus objetivos, en sus ambiciones y en sus deseos” porque la persona para Berlanga es un sujeto anhelante que proyecta sus objetivos, de manera que él siempre disculpa al individuo al tiempo que lo satiriza, si bien también se compadece de sus malos resultados. También nos ‘escandalizaba’ cuando nos hablaba de Pierre Molinier, de la autosodomización, porque nosotros, jóvenes de izquierdas por aquel entonces, habíamos rebasado fronteras en el ámbito de lo sexual con relación al franquismo, pero seguían viniéndonos grandes ciertas singularidades.
Otro asunto que nos llamó la atención, y que es algo que está reflejado muy brevemente en libro, quizá porque no lo valoramos lo suficiente, y que Berlanga desarrolló mucho en su última etapa, apunta a ese momento en el que nos dice que cree que su generación no hizo bien en acabar con aquel cine de género que representaban estudios como CIFESA. Esas declaraciones, unidas a otras como que el cine tiene que ser comercial y que tiene que entretener o su reivindicación, en la gala de los Goya de 1994, de un director como Mariano Ozores, le generaron no pocas críticas. Es algo que me parece coherente si se observa el paisaje general de lo que él entiende por comedia. Berlanga no quiso dejar a Ozores fuera del gran escenario de la comedia española, lo que suponía llevar la contraria a todo el mundo. Pero es que todo esto lo dijo ya entonces, década y media antes, cosa que me parece interesante y que en verdad nos sorprendió, aunque en el libro no esté desarrollado.
Esto nos conduce a la particular lectura que el director de Bienvenido Mister Marshall hace de las Conversaciones de Salamanca. ¿Cómo la interpreta?
Las Conversaciones de Salamanca se sitúan dentro de una coyuntura compleja: el Régimen ha comenzado a salir de la autarquía económica, está llegando la ayuda americana, empieza a venir el turismo, … Así que de una manera medida, siempre con la censura de por medio, se impulsa un cine que verá poca gente pero que, sin embargo, en los festivales internacionales tendrá repercusión y demostrará que es posible hacer ese tipo de películas en España, … Había mucho cálculo detrás de esas operaciones.
De todo modos, está claro que las Conversaciones de Salamanca sirvieron para dar pábulo a un tipo de cine que refrendaba de forma inmediata las posiciones de Juan Antonio Bardem, que anticipaba la posiciones de los primeros cineastas salidos de la Escuela Oficial de Cine, mayoritariamente pertenecientes a la izquierda, y que, a los hechos nos remitimos, en modo alguno fueron secundadas por el propio Berlanga, quien siguió optando por la comedia, quizá de una manera si cabe más acusada tras su encuentro con Azcona. Solo que esa comedia incluía, y esa era su apuesta frente al realismo seco y severo de los Bardem y compañía, dosis de crítica sin renunciar a elevarse como cine popular, y esas no son el tipo de películas que se deducen de las Conversaciones de Salamanca.
Categorías