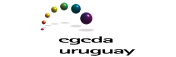La extraña errancia
Plácido (1961)
LA EXTRAÑA ERRANCIA
En algún momento será necesario recolocar algunos aspectos del cine de Berlanga más acá de su (impagable) función crítica como bomba de relojería más o menos oficial en el interior del engranaje cinematográfico del franquismo. En efecto, uno de los problemas que pueden surgir de la lectura contemporánea de un film como Plácido (Luis García Berlanga, 1961) es precisamente su momificación histórica, su conversión en objeto de culto y museo plomizo que tranquilice a partir de una distancia más o menos revolucionaria y se apolille en los altares de una cierta cinefilia patria. En muchos aspectos, hemos repetido tantas veces que Plácido era una obra maestra y hemos enarbolado más o menos los mismos argumentos -su capacidad para funcionar simbólicamente como una mascarada negra de la España de los tardocincuenta- que casi hemos olvidado dos aspectos clave que convergen, aquí, en 2021: su rabiosa y salvaje actualidad, la demoledora potencia de su forma.
En efecto, una lectura simbólica de Plácido corre el peligro de desactivarla por la vía de la pura reflexión intelectual: convertir a sus personajes en máscaras de otro tiempo que, parapetados tras el discurso manido de la caridad y el amor al prójimo, ya no pueblan nuestras pesadillas o cuyos gestos cínicos y salvajes ya no son los nuestros. Muy al contrario, lo que proponemos es invertir la lógica de dicha lectura y sugerir que Plácido no es simplemente -que también- una de las mejores películas que pudo surgir de una dictadura salvaje, sino también un poderoso oráculo que sigue retratando esa Aldea Global empequeñecida y mediocre que, peor que mejor, vamos habitando hoy.
Hipótesis que, no obstante, admite algunos matices. El primero, aunque resulte sonrojante, es que aquella caridad hipócrita que movía toda la campaña Siente un pobre a su mesa ha sido desplazada por la lógica neoliberal, que ya ni siquiera tiene especial interés en mantener, sea epidérmicamente o bajo una capa de grueso maquillaje, las apariencias de un cierto compromiso social. Les invito a leer los comentarios en redes sociales a partir de las noticias que retratan catástrofes humanitarias y verán a lo que me refiero. La reivindicación de la caridad nos resulta, en cuanto ciudadanos, anacrónica. Otra cosa, sin duda, es lo que ocurre en el siempre delicado mundo de las empresas, pongamos por caso, de esas Ollas Cocinex que organizan la cabalgata de los pobres para salir en los papeles. En efecto, si hoy el ciudadano de a pie no tiene especial reparo en considerar la caridad como un gesto anacrónico, la empresa debe realizar auténticas contorsiones atléticas para fingir su compromiso con los menos favorecidos -véase, por ejemplo, las “fundaciones sociales” de los grandes bancos-, aprovechando a la vez para colocar su logotipo bien visible en el centro de la emocionante y emocionada estrategia de visibilidad social. Como la estrella de David firmemente asentada sobre el techo del motocarro de Plácido, hoy se iluminan los logotipos de aquellas empresas que no quieren únicamente sentar un pobre a nuestra mesa, sino ya de paso, quedarse la mesa misma o vendernos una mesa nueva a bajo precio manufacturada en ese tercer mundo que siempre funciona como fuera de campo del fetichismo de la mercancía.
Repitamos: no podemos leer Plácido simbólicamente. Es necesario recordar que Berlanga parte de un planteamiento lejanamente marxista -dice la leyenda histórica que Bardem intentó inculcarle la teoría con poco éxito-, para tomar con absoluta seriedad la radicalidad significante, eso es, la potencia materialista de lo que hay en pantalla: una olla, la mejor olla del mundo, que orquesta la bufonesca llegada de otros cuerpos, las estrellas de un cine español que se intuye, ya se sabe, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo… Niños cantores, bailarinas de renombre, galanes de triste relumbrón fascista, cuerpos que son saludados por otros cuerpos, pobres, ancianos, monjas, cuerpos que van ocupando ese otro margen que comienza a chapotear por las costuras contenidas del bien social que dispone la cinta. Una pancarta señala, orgullosa: Ollas cocinex saluda al séptimo arte.

Extraño product placement donde lo que vale es la foto de los señores bien, y de ahí, al borrado que hay detrás de la olla y del propio cine español: el estómago vacío, el hambre de hierro, la desesperación cotidiana de ir pagando una letra que se reencarna cada mes, como una maldición griega.
Plácido encadenado, Plácido dando bandazos detrás de los últimos céntimos y Plácido desembocando, finalmente, en uno de los planos más escalofriantes de toda la filmografía del director: la anciana Concheta, recién enviudada, masticando entre lágrimas un turrón duro y con toda la soledad de la pobreza, toda la pobreza de la ancianidad, toda la ancianidad de la injusticia.

Es curioso cómo los comentaristas generalmente hemos realizado una loa a la capacidad de Berlanga para mover masas de actores en periclitados -y efectivos- arabescos con forma sugerida de plano secuencia. Quizá durante mucho tiempo se consideró “el estilema” berlanguiano, la apuesta concreta por su uso de cámara y espacio. Lo que me interesa, además, es la manera en la que dicho recurso revierte también en su reverso exacto: la capacidad brutal de aislar, de encerrar salvajemente a un único personaje, dos personajes, asfixiarles de alguna manera entre los límites del encuadre. El ejemplo de Concheta es quizá el más evidente, pero podríamos sumar alguno más. Así, apenas unos segundos antes, Plácido y su cuñado, aplastados por una culpa universal, una suerte de remordimiento de clase que -paradójicamente- únicamente los pobres pueden desplegar entre sí.

Oscurecidos, apenas iluminados en ese interior de humedades expresionistas, Plácido realiza el único gesto radicalmente ético de todo el film mientras a su espalda Berlanga incorpora una reproducción de la última cena. Poca broma: la última cena del marido de Concheta, cena para poner un pobre en su mesa, el pobre que muere y al que se casa in extremis en honor de ese Dios que, a su vez, contempla la agonía de la mujer recién enviudada. Se diría que en Plácido se confunden a veces los términos teológicos: del Nacimiento por antonomasia -el momento de la “caridad”, como señala machaconamente la campaña de Ollas Cocinex- a la Muerte por antonomasia -¿no es una especie de Gólgota, después de todo, ese ascenso por las casas de los pobres, en los que Plácido va cargando la cruz de la letra impagada? Leer simbólicamente, decíamos antes, tiene sus peligros. Volvamos, por tanto, a la materialidad formal.
Hablábamos de las masas en los sugeridos planos secuencia. En Plácido, especialmente durante su segunda mitad, se mueven muchos cuerpos, extrañas hormigas que corretean entre las habitaciones, por las calles o escaleras. Todo se despliega -y así ha quedado consignado por otros colegas- como una suerte de tremenda coreografía que a veces es carnavalesca y a veces es estrictamente funeraria. La cabalgata inicial se atraviesa por un cortejo fúnebre. El motocarro navideño acaba funcionando como improvisado coche de difuntos. La “detención” de la fiesta -profana, religiosa, tanto da- por parte de la muerte convierte una y otra vez la película en una especie de memento mori. La llegada de las estrellas de cine se atraviesa -siempre en líneas diagonales que marcan el descenso por el interior del encuadre- por los presos políticos del franquismo.

Agrupados al fondo del encuadre, oscurecidos, con toda la tristeza y la rabia de la tortura inminente, los cuerpos non gratos para el sistema son controlados, seccionados, convertidos a ratos en penitentes y a ratos en objetos decorativos. Otra paradoja: del cuerpo que es necesario exhibir -el pobre que recibe la generosa dádiva- al cuerpo que es necesario ocultar -el que va camino al cuartelillo. Los cuerpos son colectivos -masas de ancianos, masas de presos, masas de pobres, masas de altoburgueses-, pero nunca son afectivos. Nunca se tocan -salvo para golpearse o empujarse-, sino que se arremolinan aquí y allá como en una constitución viscosa. Ciertamente, en los primeros visionados de la película es normal dejarse llevar por esa suerte de exuberancia con la que Berlanga va seccionando las diferentes capas narrativas en el interior de cada encuadre concreto: el mendigo que mastica disimuladamente un trozo de carne que acaba de robar al fondo del plano, los ojos fieramente cerrados por una beata que intuye la condenación, la manera en la que el peripuesto ricachón estira con gran dignidad su chaqueta. Todo ocurre a la vez, al mismo tiempo, todo desborda el acto mismo de mirar.

Son planos orgiásticos, extraordinarios, planos que parecen derrocharse en su propio humor y en su propia fuerza. Sin embargo, cuando de pronto Berlanga reencuadra por movimiento de cámara a dos personajes -por ejemplo, en el desencuentro amoroso del “zurcido de pantalones”-, o cuando utiliza voluntariamente el desenfocado sobre el primer término de la imagen -pobres, trabajadores, niños que acunan- entonces su escritura cinematográfica se vuelve imparable y demoledora precisamente por el extremo contraste que la domina.


Del gran lienzo en conjunto -un plano que siempre nos promete que algo se nos ha escapado, que nuestra mirada no ha podido de ninguna manera paladear todo lo que ahí dentro ha quedado filmado- al pequeño lienzo en el que la intuición de la miseria aparece como un fogonazo hay, en efecto, un abismo que únicamente Berlanga podía atravesar sin desplomarse.
Al final, de lo que se trata -recuerden la idea del Gólgota-, es de filmar la caída. El desprendimiento de la Cruz de un pobre que ni siquiera es el más pobre, un personaje que pese a dar su nombre a la película desaparece de pronto, es insultado, reaparece unas secuencias después, vaga, se hunde, es engañado. Plácido quiere pagar su letra y cenar con su familia, pero Berlanga le hace caer en esa suerte de agujero donde la piedad, el fango, las deudas pendientes, la cara dura y la tristeza no dejan demasiado margen de maniobra. Eso quedaba ya escrito, después de todo, en los créditos de arranque.

Mendigar, pedir al espectador, ponernos del lado del piadoso. Pero ni siquiera permanecer centrado en el encuadre, sino lateralizado, empequeñecido -lo decíamos antes: lo terrible, lo cruel en Berlanga no está tanto en el plano de conjunto como en el plano individual-, hasta que asistamos, una vez terminado el despliegue imaginario de la fantasía navideña, a su inevitable caída.


El trayecto va de izquierda a derecha, pero no permite avance alguno. El pobre sigue pobre. La letra se paga, pero el mes que viene se reiniciará su inevitable maldición. Lo único que queda es esa errancia, extraña, absurda, en la que la cámara y los personajes giran y giran, venden ollas, abren botellas, se prueban ligueros, rezan el rosario, cierran tratos o revisan facturas. Mientras tanto, claro, la muerte siempre traza su firme diagonal descendente sobre el encuadre.
Aarón Rodríguez Serrano. Profesor en la Universitat Jaume I de Castelló y crítico de cine.
Categorías