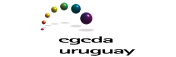La España que siempre pierde
La vaquilla (1985)
LA ESPAÑA QUE SIEMPRE PIERDE

“Ella se murió de pena, murió siendo buena”, canta Angelillo, famoso cantante flamenco de la época de la República afiliado a la izquierda. Se murió de pena una España que trataba de salir adelante hasta que unos fascistas dieron un golpe militar. Se murió de pena una España vencida por la guerra. Esos acordes de ‘La hija de Juan Simón’ suenan al final del filme de Berlanga, ejemplificando la idea que al director valenciano le quedó de la Guerra Civil española.
El final alegórico y conceptual, nada habitual en el cine de Berlanga, ha dado para muchos debates sobre su equidistancia en torno a la guerra y al fascismo. La música acompaña a un plano del cielo y de los buitres devorando a la vaca, los verdaderos vencedores, que representan a los curas, a la Iglesia, que ganó la contienda y el relato.
Mucho se ha hablado de la vaca muerta, tirada en medio de la tierra. Ni para unos, ni para otros. ¿Es la vaca una España que siempre sale perdiendo? Pero ¿qué es España? Si la vaca es España y si España son los españoles, entonces esa vaca son todos nuestros antepasados, muertos tras la guerra, muertos tras el enfrentamiento. Esa vaca también simboliza la capacidad para construir un país. Todo esto lo hace Berlanga después de haber montado una comedia que desmonta la guerra desde el minuto uno.
Pocos se hubieran atrevido a hacer una farsa sobre la Guerra Civil. La vaquilla fue ese experimento. Berlanga nunca fue un tipo valiente en lo que a significación política se refiere, pero en sus películas tuvo muchas agallas para denunciar los grandes horrores del régimen. Lo hizo en Plácido (Luis García Berlanga,1961), mostrando la falsa bondad de los ricos y beatos, la hipocresía social. Lo hizo en El verdugo (Luis García Berlanga, 1963), el mayor alegato contra la pena de muerte, y en La escopeta nacional (Luis García Berlanga, 1978), donde volcó su socarronería valenciana contra esos emprendedores que se aprovechan de cualquier desgracia.
La vaquilla era diferente. La guerra había sido dura. La vivió en sus propias carnes. Con su padre, con él en el frente de Aragón, cuya experiencia trató de plasmar en la película, y después con su incursión en la División Azul, junto a su amigo el actor Luis Ciges.
Quizá por su experiencia, su cine mezcla el humor con un pesimismo constante y este filme no es una excepción. Una película que, como decimos, no escatima el trágico final, pero que antes pasa por el humor, por lo grotesco e incluso lo carnavalesco. Un adjetivo, este último, que tiene mucho que ver con la idiosincrasia valenciana de la que Berlanga nunca se separó. Habla Martínez Adrados de la transposición del carnaval a la literatura, lo que conecta con Valle Inclán y sus esperpentos y con Berlanga -además de con otros directores italianos- quien traslada lo carnavalesco a la gran pantalla. Quizá por eso sea Álex de la Iglesia uno de los directores más berlanguianos de nuestros días.
La pólvora, la fiesta, la música, la luz, el color, el jolgorio están presentes en las películas de la última etapa de su filmografía. También en La vaquilla, que habla de la guerra, del hambre, del dolor, de la pérdida y del no futuro. Y en mitad de tanto horror, surge la necesidad de hacer fiestas en medio del frente, de que suene un pasodoble y de soñar con comerse a la vaca. Cuenta el relato popular que cuando la ciudad valenciana de Alcoy cayó en el 39 ante las tropas franquistas, antes de las detenciones y fusilamientos, ambos bandos escenificaron y teatralizaron la caída, como si de un acto más de las tradicionales fiestas de Moros y Cristianos se tratara. Ese sentido del espectáculo está en La vaquilla, en las escenas de multitudes, esas que requirieron más de 500 extras y que complicaron la vida a los actores para mantener el tipo en los planos secuencia, emblema estético y narrativo habitual en el cine de Berlanga.
Esa capacidad para convertir lo trágico en comedia la señalaba Max Aub en ‘La gallina ciega’, libro donde plasma sus impresiones tras regresar a Valencia desde su exilio en México. La horchata, el sol, la playa, las mascletás hacían que, por momentos, se olvidara la dictadura y los ecos de la guerra.
En La vaquilla persiste ese intento de mostrar los momentos plácidos de la guerra, sin intensidad, usando el humor como una manera de salir de la tragedia, años después de la gran injusticia sufrida por nuestro país. En ese mostrar lo cotidiano y desnudar la construcción y los marcos ideológicos, Berlanga no puede ser más gráfico. El intento del valenciano no es decir que rojos y azules fueron igual de culpables, aunque sí se desvincula del discurso republicano que empezó a emerger tras la muerte de Franco y con la Transición. Es cierto que no convierte en héroes a los republicanos, que no señala que Franco inicio todo el calvario que todavía hoy nos persigue y nos separa.
Como soldado republicano en el frente de Teruel, usó anécdotas, vivencias y seguro que hasta nombres propios. Un mecanismo, el de reutilizar las cosas que le pasaban en su vida en cada una de sus películas, empleado de manera recurrente. Por ejemplo, el intercambio de cigarros. Un bando tenía tabaco, pero no con qué envolverlo; y el otro tenía papel, pero nada para fumar. De modo que la historia de La vaquilla es simple, en la trinchera del frente de Aragón, soldados republicanos y soldados franquistas esperan a atacar, mientras el pueblo dominado por los invasores celebra sus fiestas y anuncia por megafonía -en un intento quintacolumnista- que habrá vaquilla para torear, música y baile. Los republicanos, liderados por Alfredo Landa y José Sacristán, deciden secuestrar a la vaquilla, dejar a los fachas sin fiestas y encima comérsela. Pero todo sale mal. Los republicanos acaban envueltos en mil líos, se disfrazan de fascistas para sobrevivir en territorio enemigo. La trama le da la oportunidad a Berlanga de hacer desfilar ante el espectador a toda una ristra de personajes reconocibles de la época para quienes no escatima estocadas: los curas, los marqueses, el alcalde… aquellos contra los que su cine nunca ha tenido piedad. Y es en esas escenas en las que el director valenciano consigue mostrar que la ideología es un constructo. Que si la política no sirve para solucionar los conflictos derivados de la convivencia, no sirve para nada y la vaca acabará despellejada. Es un mecanismo que, años después, usará Borja Cobeaga en Negociador (Borja Cobeaga, 2014), una comedia sobre el fin de ETA que emplea el humor para desactivar los postulados nacionalistas, españoles y vascos. Berlanga desnuda a los soldados republicanos y a los soldados falangistas que se bañan en un río. Desnudos, dice el director junto a su guionista Rafael Azcona, no hay diferencias. En realidad, no está diciendo que malos unos, malos otros; sino que el enfrentamiento podría haber sido evitado, que una cosa son los que ordenan los golpes y otra los que los sufren dependiendo de donde habiten, idea que queda plasmada en esa frase que tan bien proclama el personaje interpretado por Alfredo Landa: “que le den mucho por saco a la vaca”.
Pepa Blanes. Jefa de cultura de la Cadena SER.
Categorías