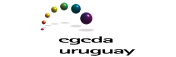Prólogo de “Piel de Ángel (Historias de la ropa interior femenina)”
Al parecer, las mujeres no admiten fácilmente competencia objetal alguna en el ámbito de las seducciones y, cuando un caballero equivoca el turno de elogios, anticipando el continente al contenido, puede dar por perdidos los favores de la dama y por ganados los desprecios del entorno que, probablemente, lo considerará un desviacionista.
Ante esta reacción, me pregunto entonces por qué ellas han confiscado, a lo largo de los siglos, toda invención vestimentaria que, a cualquier nivel, pueda resultar atractiva. Está comprobado que, salvo los sostenes, todos los artificios –encajes, medias, tacones, pelucas, corsés y demás frufús y farfeluches– fueron atributos, no exactamente morales, lúcidos e inventados por audaces cortesanos en épocas esplendorosas y decadentes que, como es bien sabido, son aquellas en las que mejor se viste y se come, si se es rico.
De lo que no existe constancia es de si, con estos adornos, los susodichos ciudadanos aumentaron sus conquistas y de si manifestaron el mismo desdén que las féminas actuales hacia la pasión desenfrenada que otro pobre ser pudiera sentir por un objeto de su guardarropa. En todo caso, el reinado masculino en la exuberancia y fantasía del ropaje duró poco, y la revolución industrial, apoyada en el puritanismo victoriano, acabó miserabilizando al hombre con la confección gris marengo como color y tristeza indispensables para acceder al puesto de trabajo.
La pasión del fetichista por el liguero o el zapato podría interpretarse entonces como un deseo de retorno a un territorio perdido, como una nostalgia proustiana, en la que la madalena es sustituida por la media negra con costura, y el olor por el tacto o roce de un tejido sedoso. Contribuiría a esta tesis el enorme aumento del censo de travestís heterosexuales –según Kinsey y sexólogos actuales–, lo que vendría a significar que los hombres, en períodos en que parece debilitarse la puesta en escena de lo femenino, asumen el sacerdocio de salvaguardar la femineidad, reteniéndola hasta que el mujerío vuelva a aposentarse en ella como ya lo hizo en otras épocas.
En todo caso, parece evidente que la mujer no considera su vestición como una emoción o una ceremonia, no suele atisbar ciertas autosatisfacciones de su atuendo, no sabe exactamente por qué se adorna con aderezos no funcionales o incómodos y, en definitiva, ni siquiera está segura del destinatario a quien ofrecer esta parafernalia de la “parure”. Sabemos que la danza vistosa y colorista del animal hembra ante el macho tiene fines genéticos, pero, en el animal humano, parece haber desaparecido el celo como inductor de los embellecimientos. Encuestándolas, son mayoría las que afirman vestirse por seguir la moda, competir con las amigas, o destacar entre la gente, lo cual daría un claro componente social al hecho de adornarse. Algunas, raras, veces hay mujeres que aceptan sugerencias de su pareja en la elección de prendas, pero esta sumisión a un gusto ajeno suele entrar en el juego víctima-verdugo, relación que algunas mujeres, pocas, pueden llegar a aceptar y que las obliga a ser portadoras forzadas de objetos eróticos que representan una cesación de su orgullo.
No obstante, a pesar de ese mecanismo de defensa, basado en pragmatismos biológicos, yo sigo preguntándome a qué se debe la anestesia femenina hacia tactos, olores, brillos, texturas y otros mundos artificiales que están ahí, emanando belleza y fascinación en su entorno sin que la mujer se sensibilice a sus encantos. Personalmente, hablo largo y tendido con ellas sobre este fenómeno e intento ayudarlas a descubrir sensualidades y ritualizaciones en la utilización del material amontonado en sus vestidores. Les susurro que me encanta casi todo lo que la mujer lleva en contacto directo con su piel. Les cuento que estoy escribiendo un relato que se titularía “La vestición”, en el que, en contra de lo habitual en los episodios galantes, yo narraría la intensificación erótica de un hombre conforme fuera vistiendo, bajo cierto ritual, a su pareja. Les diga lo que les diga, todo resulta inútil en cuanto a la rentabilidad amorosa del lance. Salvo un encuentro en la terraza del bar del aeropuerto de Sevilla, con un fondo tecnológico nada apropiado al tema, donde pudo desarrollarse un interesante acuerdo sobre las posibilidades de encantamiento que un zapato, brevísimamente sostenido por la punta del pie y sabiamente balanceado, puede producir en un admirador de estas cosas, o sea yo, jamás he encontrado respuesta clarificadora a esta demanda, a esta indagación, no niego que interesada, sobre la posible participación femenina en el acto fetichista.
Yo sospecho que el libro de Lola Gavarrón, del que escribo el prólogo a ciegas, porque ella ha considerado oportuno hurtarme el texto con los mismos pudores con que escondían sus venerables tías la ropa interior, abrirá un debate sobre estas carencias que he apuntado y servirá al menos para cubrir un importante hueco en nuestra literatura. Su “Piel de ángel” llegaría a nuestras manos como una caricia táctil que desearíamos no acabara resbalando hacia el suelo como tantos otros tejidos, como tantos otros amores…
Luis García Berlanga
* Prólogo de “Piel de Ángel (Historias de la ropa interior femenina)”. Lola Gavarrón. Tusquets Editoreds, Barcelona, 1982.
Año
1982
Idioma
Español