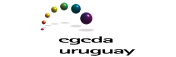El cine, sueño inexplicable
Señores Académicos:
Parece una forma habitual de comenzar este tipo de discursos el hablar del desconcierto que uno siente al recibir tan alto honor, al mismo tiempo que se hace una confesión de modestia, manifestando no reunir los suficientes merecimientos para ocupar este estrado. Pues bien, lo que podría parecer un tópico introductorio, es, en esta ocasión, una realidad objetiva. En tan difícil trance sólo puedo atreverme a pedirles perdón desde el principio si la turbación que me embarga se traduce en un verbo balbuceante y una lectura temblorosa.
Precisamente, una de las razones que me empujaron a escoger mi oficio fue la de buscar una protección a mi timidez ocultándome al otro lado de la cámara, disfrutando del anonimato que en aquel tiempo tenían los directores, eclipsados por el estrellato de los intérpretes. Y permítanme que siga pensando, especialmente en este momento, que no hay nada más gratificante que ser hombre invisible, es decir, ciudadano de a pie, libre para detenerte tan tranquilo frente a escaparates vergonzantes o escapar de la posibilidad de sentirte blanco de miradas en un acto público como el que ustedes están viviendo y yo sufriendo.
En fin, también hay que decir que, a pesar del mal trago, esta ceremonia ofrece suficientes razones para la satisfacción y el orgullo, especialmente si el ilustre auditorio tiene la gentileza de mostrarme tolerancia y afecto. Así que, con un tibio coraje, aquí me tienen, honrándome en aceptar un puesto en la Real Academia de Bellas Artes, no tanto en mi nombre como en nombre del cine español, algo quebrado y lánguido, pero todavía con el suficiente ánimo para sentirse orgulloso y juntar su agradecimiento al mío ante los responsables de abrirnos tan generosamente las puertas de esta noble Institución.
Personalmente, debo añadir a esta gratitud colectiva mi reconocimiento al gesto de modernidad, yo diría incluso de audacia, si pienso en ciertos organismos petrificados en su solemnidad, de los Excmos. Sres. Académicos D. Ramón González de Amezúa, D. Manuel Rivera Hernández y D. Juan José Martín por su propuesta para que ocupara un cineasta un sillón de la Academia, al resto de los Académicos por aceptar esta insólita propuesta y, sobre todo, al Director de la Real Academia, Excmo. Monseñor Federico Sopeña, por su patrocinio y apoyo a esta operación comprometida, que tiene como finalidad aceptarme para representar en una Institución con tanta historia y prestigio a mi precisamente poco prestigioso oficio, de tal manera que este acto de ingreso cobra carácter excepcional al convertirse en la consideración definitiva, por parte de la máxima autoridad en la materia, de la categoría del cinematógrafo como elevada expresión artística. Sin embargo, debo señalar, como hecho paradójico, el que haya sido precisamente yo el elegido como figura visible de esta celebración de puesta de largo y mayoría de edad de un arte hasta ahora menor. Lo digo porque he de admitir que en este tema tengo mis grandes dudas. Unas dudas sobre la naturaleza de mi profesión, que espero consiga disipar la cordial acogida académica.
Quiero remontarme a mis años juveniles en Valencia, cuando consolaba mis carencias sentimentales abandonándome a la ensoñación y dando rienda suelta a inquietudes artísticas. En una época sombría, afectado por la sucia, estúpida e inútil humareda de un país en guerra, me permitía imaginarme futuros brillantes donde visualizaba –preludio, quizá, de mi posterior interpretación del universo– escenas en las que se confirmaban, siempre desde mi soledad, éxitos como poeta más o menos maldito, pintor cercano al realismo mágico o arquitecto con precisa misión urbanista. No había límites en mi optimista entrega adolescente al sueño del arte. Pero la vida acabó devolviéndome a la razón, muy a mi pesar, haciéndome conocer el sabor amargo de las vocaciones frustradas. Pronto descubrí que mi talento para escribir versos no era mucho mayor que el de cualquier otro recluta movilizado, igual que mi habilidad para la pintura no pasaba de la del simple aficionado “naif” y dominguero y las ilusiones en el campo arquitectónico eran demolidas por una ineptitud absoluta para las ciencias exactas.
Era obvio, ante estos fracasos para alcanzar el Arte, con mayúscula, que mis inquietudes derivasen hacia metas más modestas, pero siempre creativas, como era el caso del cine. Desde la infancia había recibido el impacto de fascinación que venía de la pantalla de los baratos y destartalados locales donde nos congregaba la aventura. En estos recintos, por simple reacción simbiótica, nació en mí el deseo de construir mundos, un afán de repetir ensueños. Pero siempre como un trasvase mágico de sombrero a sombrero, un placentero juego de ilusionismo. Jamás como aspiración a crear y dar forma a una obra de arte, tarea que reservaba para aquellas altas disciplinas en las que, lamentablemente, y como antes he citado, sólo obtuve el diploma de humildad que da el fracaso. Mi acercamiento al cine era puramente visceral, un encantamiento medular, ajeno a cualquier intención intelectual. Ver una película era como una ceremonia, un rito en el que te envolvía la magia y la frustrante realidad cotidiana desaparecía. El hecho de comprar una entrada era el salvaconducto a varias y singulares experiencias desbordadas por la sensualidad. Contemplar las fachadas de las salas, que vuelvo a reconstruir, llenas de bombillas, como en una Navidad permanente, ofreciendo a través de los carteles un paisaje mágico que a mí se me antojaba, no sé por qué, inalcanzable. O seguir, hipnotizado, la luz de la linterna de guías generosos que nos ayudaban a traspasar el umbral de lo extraordinario, acomodándonos en las zonas más baratas, normalmente incómodos bancos de madera, donde, con gritos entusiastas, celebrábamos, en la pantalla, las hazañas de espías, ladrones o exploradores, abucheando ligeramente cuando los protagonistas se enzarzaban en una escena amorosa demasiado elíptica e inexplicablemente aburrida para nosotros. Pero, en definitiva, disfrutábamos del prodigio abiertamente, sin preocuparnos por el origen de la maravilla, si el responsable era tal o cual director, o si la fotografía abundaba o no en claroscuros. Descubrir los entresijos de lo extraordinario podía ser una herejía parecida a la de desvelar el truco del prestidigitador o la de desengañar con la triste realidad a aquel inefable y constante espectador que, según cuenta René Clair, esperaba todas las noches con un ramo de flores en la mano la salida a la calle de la protagonista de la película. Es por eso que, frente a los filmólogos que intentan codificar, reglamentar y, lo que es peor, explicar el sueño, yo sigo defendiendo el rapto irreflexivo. El cine está ahí, es simplemente eso y ese “eso” adquiere la dimensión ectoplasmática suficiente para devolverme al mismo tiempo sueño y equilibrio. Por esta razón pido acto de confesión y me acuso, querido padre Sopeña, de haber llegado a decir, en algunas entrevistas, que yo veía al cineasta, más que en un sillón académico, de animador en una barraca de feria, conjurando una oferta de fantasías con el abracadabra del “pasen y vean”. Es decir, que me siento, o me sentía, trabajador de la industria del espectáculo antes que miembro de una fenomenología cultural añadida al invento verbenero.
Pero desde el momento en que me encuentro aquí, aceptando este sillón en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y si Monseñor Sopeña ha tenido a bien absolverme, debo hacer acto de contricción y pensar que, en parte, he estado equivocado. Me veo, pues, en la necesidad de reflexionar sobre las cualidades artísticas del cine, por más que en mis películas siempre haya buscado la espontaneidad intuitiva y tal vez algo caótica, en lugar de la perfección impecable y el tono academicista. Dicho esto, quisiera bucear de manera, si quieren, algo profana, en la naturaleza de mi oficio, intentando descubrir los méritos que tenga para ser considerado como una de las bellas artes.
Al terminar la Guerra Mundial del 14, las Artes Absolutas, que ya Tolstoi había denunciado como producto de una quintaesencia en desuso, artes casi herméticas, dado que cada vez se mostraban menos a los ciudadanos y más a círculos elitistas, hasta hacer una literatura sólo para literatos, una música sólo para músicos o una pintura sólo para pintores, se vieron repentinamente cuestionadas.
Ya Renan había deseado la muerte del arte, Whitman anulaba tranquilamente el parnaso con la misma serenidad que Nietzsche liquidaba a Dios. Una civilización que se descubría a sí misma como vulnerable y agónica se extinguía. A una socialización política y económica se le unía una socialización paralela de las creaciones del espíritu. Es en este momento cuando el cine se desarrolla fulminantemente, juntándosele un poco más tarde la radio y, por último, ese agente electoral de cualquier poder que es la televisión.
Un poco artificiosamente nacían, pues, unas artes menores, mixtificadas entre trucos más ideológicos que estéticos, pero que conquistaban de inmediato el terreno que el arte puro había perdido. Las películas llegaban rápidamente al corazón de las masas, y no es de extrañar que los Estados olfateasen inmediatamente la fuerza del cine y lo culturizasen, magnificándolo para apoyarse en él, instrumentándolo como arma sofisticada a su servicio. Sólo hizo falta que un crítico y ensayista italiano, Ricardo Canudo, lo catalogase como séptimo arte, para que ya nadie se atreviese a defender la cámara de cine como artilugio recreativo al servicio de la industria del espectáculo.
No hace falta demostrar la importancia del cine en la vida moderna. Las cifras cantan. A pesar de la crisis que arrastramos, cada día millones de personas penetran en alguna de las miles de salas oscuras donde se celebran los ritos de esta nueva religión de las sombras.
Las cantidades económicas que se manejan no son menos elocuentes. Pero las estadísticas no dan fe de lo esencial. La importancia del cine, desde el punto de vista supuestamente cultural, es que constituye para la población urbana y para una parte cada vez más grande de la población rural la forma principal y casi única de contacto con el arte. Si los grandes legisladores de la escuela pública confiaban en erradicar el analfabetismo con una enseñanza generalizada del lenguaje escrito y la difusión del libro, la aparición de los audiovisuales vino a enriquecer las posibilidades de aproximación popular a la cultura. La civilización del siglo XX está sustancialmente ligada a estos nuevos medios de expresión.
El curioso juego, pues, de barraca de feria, que se mostraba junto a las mujeres-sirena, el tragasables y los carruseles, tuvo un desarrollo fulgurante e imprevisto para sus inventores cuando la nueva técnica descubrió las posibilidades de un lenguaje que le abría las puertas para su expansión universal. Fue como si la sociedad atendiera inconscientemente su mensaje. Una misteriosa fecundación se produjo cuando lo que no era todavía más que una innovación para animar imágenes tomó contacto con esas oscuras latencias que toda civilización guarda en su subconsciente secreto y que, en cada época, una forma privilegiada de arte se ha ocupado de satisfacer, como la canción de gesta y la arquitectura de la Edad Media, la pintura en el siglo XVI, el teatro en el XVII o la novela en el XIX. El cine viene a ser, por excelencia, el arte popular de nuestro tiempo.
Por añadidura, el lenguaje del cine es fácilmente asimilable incluso por un público virgen. Al proyectar por primera vez una película a tribus africanas, éstas, pasada la primera sorpresa, no tardaban en considerarlo como un fenómeno tan natural como cualquier otro. Algo parecido ocurrió en la primera proyección pública de los hermanos Lumière. Los espectadores se asustaron al ver una locomotora que se abalanzaba sobre ellos. Pero en días sucesivos, la sala estaba llena de gente deseando ser arrollada por aquel tren que les traía una nueva y atrayente hipnosis. Si el cine es inmediatamente inteligible se debe al carácter concreto y universal de las imágenes. Precisamente la paradoja del cine es que debe expresar la idea abstracta a través de la representación concreta de la realidad. Ahí está su fuerza y también su peligro. La pantalla se limita a mostrar, provocando en el inconsciente una sensación de realidad objetiva. Que ese poder de sugestión no sea utilizado con fines de propaganda o manipulación ideológica, es responsabilidad de todo creador con una exigencia íntima hacia la libertad del espíritu humano.
Porque, como integrantes de una cultura visual, debemos ser conscientes del ilimitado potencial expresivo del cine. Se puede decir que, en admirable síntesis, reúne todas las posibilidades artísticas que son propias, separadamente, a la novela, al drama, a la música y a la obra plástica. Curiosamente, el cine, arte fugaz, da eternidad a lo efímero. La pantalla puede llegar a ser, siempre durante un corto período de tiempo, no sólo el panfleto ideológico al que aludíamos, sino también el cuadro más bello, el libro más lúcido en describir una idea y desarrollar una historia, o el espacio ideal donde la ciencia se une con el arte, en perfecta simbiosis, para captar y fijar la luz y sus ritmos cambiantes.
Podemos emocionarnos contemplando la Venus de Milo, pero no creo que sea menor la admiración que sentimos al observar el perfil de Greta Garbo. Si todavía nos asombra ver la luz plasmada en un cuadro de Velázquez, es cierto también que disfrutamos con la fascinación del rostro de Marlene Dietrich, iluminado a través del humo de su cigarrillo. Ante la calidad plenamente escultural y turbadora de una Rita Hayworth, los sentidos se alteran doblemente, gracias al hechizo del movimiento. Fred Astaire ha podido llegar a las más altas cotas en el estado de gracia volátil de la danza. Algunas bandas sonoras de películas, de Gerswihn, de Maurice Jarre, de Nino Rota, han pasado ya a la categoría de clásicas. Y si elogiamos los colores de la pintura de Goya, de Van Gogh, de Matisse, ¿debemos despreciar, acaso el color y la textura de la fotografía en las películas de Minelli o de Kubrik?
Toda obra de arte lo es por cuanto viene a ser el exponente de una época histórica o de un sentimiento humano. El Partenón traduce en formas plásticas todo el pensamiento griego , y una sinfonía de Beethoven convierte en armonía de sonidos la inquietud romántica de su autor. Pero el cine es, más que ningún otro arte, un reflejo de la vida, porque sus formas no son simbólicas y enigmáticas, sino reales y expresivas, y su finalidad no es sólo estética, sino ética. El cine difícilmente podrá llegar a ser “el arte por el arte”, pero siempre será “el arte por la vida”.
No obstante el riesgo de esta conjunción, de esta “Summa Artis” que propusimos pueda llegar a ser el cine, es el de acabar convirtiéndose en pura vitrina expositiva de los diferentes elementos artísticos que contiene, sin encontrar, precisamente por esta variedad de referencias estéticas, su propia identidad de creación independiente. En definitiva, la única definición posible del cine es aquella que en cada momento, en cada fotograma, el espectador decida, en la medida en que la pantalla responda a sus exigencias, ser invadido por estímulos que lo conmuevan. El espectador se siente vivir en el cine con una mágica y múltiple personalidad, y esta emoción, que es, en definitiva, una emoción artística, no puede dársela más que la película, como sublimación poética de unas referencias de la realidad.
Ante una vida agria, incómoda y triste, el hombre quiere aturdirse, desorbitarse, despistarse, porque su humanidad le viene estrecha. El individuo, sometido a una constante frustración cotidiana, agobiado por sus obligaciones, por el ambiente laboral y familiar, pagando con el estrés el alto precio de la bancarrota emocional y el desmoronamiento del ánimo, encuentra, sin embargo, en la ceremonia colectiva de la sesión cinematográfica una forma de terapia particular. Sentado en la butaca que le sirve de pasaporte desde las tinieblas al iluminado universo de lo real imaginario, establece una forma de aventura con la pantalla. Puede sentir que la mirada de invitación a sofisticados placeres de Brigitte Bardot va dirigida expresamente a él, nota en sus labios el sabor de carmín del beso de Marilyn Monroe, comparte la gallardía de Errol Flynn, el encanto y la seducción de Clark Gable. Vuela por los aires, navega por los siete mares, cruza el espacio exterior. Aún sabiendo que su emoción es conjunta a la del resto de los espectadores en la sala, los matices son, sin embargo, propios y aislados. De un fenómeno de catarsis social extrae un beneficio individual, la perfecta fusión entre la realidad y el deseo.
Es obligación del cineasta profundizar en la vida del hombre moderno, la vida del hombre en la sociedad de hoy en día. Por encima de uno mismo, hay que observar a los otros para lograr la obra cercana a todos. Hay que conocer a aquellos que viven a nuestro alrededor: cómo son, cómo viven, si son felices o sufren y por qué. El peatón que nos cruzamos en la calle, aunque su existencia pueda parecer de lo más banal, tal vez esconda detrás una increíble historia, llena de sentido humano. Sus problemas son los nuestros también, porque nada de lo que ocurra a nuestro alrededor nos ha de ser ajeno, en la medida en que formamos parte de la humanidad. De ahí han de surgir las más fascinantes, inagotables y fundamentales fuentes de inspiración, de meditación y creación creativa. Particularmente, creo que la forma cinematográfica más adecuada para profundizar en los conflictos del espíritu contemporáneo está en un género habitualmente menospreciado al que yo he dedicado mi trabajo durante años con mayor o menor fortuna: me estoy refiriendo a la comedia. Frente a las acusaciones que se le hacen de trivializar la vida con la intranscendencia del humor, opino, por el contrario, que precisamente por el humor se puede alcanzar el retrato descarnado, la penetración incisiva que nos permite explorar la naturaleza contradictoria del espíritu humano. La risa es, en muchos casos, una reacción de defensa hacia aquello que tememos. La comedia presenta en su transfondo substancial una visión desnuda, tras la cortina del esperpento, de la realidad oculta de la sociedad en que vivimos.
Aprendemos más sobre el carácter verdadero de los conflictos del hombre en una película de Buster Keaton enfrentándose a la agresión continua de la calamidad, en una comedia de Howard Hawks diseccionando la hipocresía puritana, en una fantasía de Fellini invitando a bailar a los fantasmas de la razón, que en algún grandilocuente drama lleno de falsa trascendencia, diálogos ampulosos y situaciones afectadas. Cuando en tiempos venideros se quiera escribir la Historia del siglo XX, saber cómo éramos, cuáles eran nuestras debilidades y grandezas, nuestra actitud compleja hacia la pavorosa y maravillosa vida, habrá que contemplar las comedias realizadas en este tiempo para conocer nuestro más ajustado retrato.
Desde la tarta en la cara, el resbalón del personaje antipático, el caos desmedido controlado en lo grotesco, la carcajada nos servirá siempre para la constatación, aunque sea de forma cruel, de nuestra miserabilización cotidiana, de las limitaciones que nos corresponden como simples mortales cargados de defectos y abonados al error. En definitiva, el distanciamiento irónico será siempre la mejor cura para la vanidad que a todos nos acecha con la tentación del pedestal granítico.
Y, para acabar esta disertación, precisamente huyendo de vanidades y dudando de que la reflexión expuesta haya conseguido despejar el habitual estado de confusión de mis ideas, sólo puedo decir que, sea arte o no, seguiremos buscando en el cine la emoción de la luz y las sombras, el extravío del espejismo, hasta lograr, como aspiración del corazón, la disolución total de nuestra conciencia, aspirando el éter de la pantalla, perdidos en el encantamiento arrebatador de esa fábrica de sueños que, no lo olvidemos, se inventó simplemente como juguete recreativo.
Luis García Berlanga
* Discurso del académico electo Excmo. Sr. Don Luis García Berlanga Martí, leído en el acto de su Recepción Pública el día 18 de junio de 1989. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1989.
Año
1989
Idioma
Español