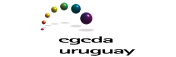Derecho a la pataleta
Todos a la cárcel (1993)
DERECHO A LA PATALETA

Si para Camus “fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado”, para Berlanga España no era país para la razón, ni para los cándidos, ni para los ingenuos, ni para los perdedores; en la patria de Berlanga se celebra la derrota como si fuera una victoria: España pudo ser todo aquello, pero se quedó en esto. En 1993 la modernidad se infiltraba en la piel de toro al mismo ritmo que se inyectaban millones para revitalizar un país empeñado en ganar algo por primera en su vida. La patria chica no tardó mucho en comprender que la modernidad era otra excusa para que los tahúres de lo público hicieran magia con lo ajeno y que el viejo espíritu de la picaresca era el mismo perro con distintos collares. Para ese entonces, la corrupción ya asomaba desde hacía varios años con la diferencia de que en democracia esta era un proceso democrático y horizontal: cualquiera podía ser chorizo. Berlanga, con las espaldas llenas de pensar el pasado, el presente y el futuro de este país y crear una patahistoria de España a base de guantazos icónicos, decidió que, si la cárcel no iba al chorizo, el chorizo iría a la cárcel.
En Todos a la cárcel (Luis García Berlanga, 1993), Berlanga sigue reescribiendo la historia de un país en el que la ficción siempre está al ladito de la realidad. En el Día Internacional del Preso de Conciencia se reúnen en la cárcel de Valencia una caterva de prestidigitadores del ingenio, la trampa y la piel de cordero. José Sazatornil es el representante de Sanitarios Bermejo: sonrisa cumplidora y deje dialéctico que muestra esa duda del perdedor que balbucea entre el enojo y la resignación. Un buscavidas que escucha las cañerías del retrete del director de la prisión y recibe el hálito séptico de presos y corruptelas y de las incipientes cloacas de un Estado que se aseaba con el papel de seda proveniente de la Unión Europea. En definitiva, el hombre ordinario que Berlanga usaba para elevarse sobre la realidad. El director de la prisión prepara la huida de un banquero y mafioso, Paolo Tornicelli (Torrebruno), en medio de una reunión de antiguos disidentes, objetores de conciencia, que culmina en un motín. No es tan interesante observar a las ratas abandonar el barco como asistir a los encontronazos de vanidades torticeras que incluyen sacerdotes con problemas de colón o higienistas de la vida humana que preparan unos marmitakos criminales. Todos estos tabernarios deambulan a través de las digresiones estructurales de Berlanga y sus malabares narrativos hasta conformar una democracia de caraduras en la que izquierda y derecha, beatos y ateos quedan igualados a través de la perfecta simetría de la comedia.
En efecto, Todos a la cárcel no tiene a Rafael Azcona en el libreto y quizá sea de las pocas veces en las que el presente arrolló a Berlanga; sin embargo, incluso sin Azcona, el cineasta valenciano seguía siendo un pacifista con una ametralladora: ausente la ironía ubicua del primero puntuando y acotando cada línea de diálogo que arruga la complicidad en el rostro, Berlanga dispara con una ironía situacional en la que la expectativa de lo que se espera y lo que sucede realmente siempre es tan inesperada como, extrañamente, inevitable. Quizá porque les perdedores de este relato siempre están instalados en el conformismo de una patria condenada a odiarse un poquito más. Piensen en consejeros de cultura que esquilman mientras hablan de progreso, en representantes de la cultura abogando por la libertad en medio del hambre o en nostálgicos con un tirón muscular que les hace alzar el brazo derecho. Hay un determinismo lingüístico y corporal en cada diálogo y gesto de estos presos, una conciencia de la relación entre palabra y la importancia del cuerpo subrayando el absurdo que los ata a espacios en los que Berlanga hace ingeniería distribuyendo capas de roña, jerga y surrealismo en una progresiva disipación del sentido; la ironía que desnuda y nos avergüenza, pero que también nos hace cómplices de todas nuestras faltas.
Una ironía que actúa como el shibboleth de todos los individuos berlanguianos: un código universal que les permite entrar en esos espacios que parecen ser mera extensión protésica de sentidos del humor inmolados. Todos a la cárcel construye su universo, uno en el que Berlanga parece decir que su película es una nonada en grosero estilo, como apuntaba el autor de El Lazarillo de Tormes en su pequeña introducción, pero una nonada que se desahoga en cada greguería que eructa de forma frenética y furibunda: sucesiones de gags que no da tiempo a asimilar y que son fiel reflejo de un país cuya aceleración siempre se prepara para el peor de los choques. Porque España pudo ser todo aquello, pero se quedó en el escenario peripatético de un entremés lleno de eternos secundarios. El lugar de estos secundarios es definido por Berlanga a partir de una posición dialéctica en la que se sitúa como mediador entre la memoria cultural de un país, los restos de su pasado histórico y los condicionamientos de un presente. Esta labor de mediación se traduce en que historias como las de Todos a la cárcel está localizada en una encrucijada entre la tradición y la modernidad; algo así como el sabor proustiano de un churro o, mejor dicho, una nostalgia castiza por el pasado y la fe del carbonero por un futuro al que poder esquilmarle algo. Por eso toda la génesis caustica berlanguiana radica en habitar en el duermevela de mediocres cuyas andanzas se convierten en novelas ejemplares; un humor frenético, disparatado y que funciona a base de trabajar con los residuos morales y éticos de la sociedad, chistes sobre mariquitas y el largo de la falda incluidos, cosas de una España que aún se escribía con testosterona. Todos a la cárcel es un estertor berlanguiano, una profecía, un obituario, un lamento y una carcajada: contradicciones en construcción para un país en permanente reforma. Berlanga siempre tuvo razón y por eso en esta película todos pierden. Una risa furibunda asoma en quien ve a los eternos secundarios realizando una endoscopia a un país que empezaba a alimentarse de sus propios excesos. Y sí, hay mucho exceso, caricatura y concesiones exacerbadas de una España que aún no aceptaba la diferencia. El esperpento nacional sobrepasó a Berlanga pero, pese a todo, la sonrisa siempre acaba asomando. Es una risa entre la complicidad y la profunda tristeza. Piensen en esa extraña melancolía que todes sentimos al oler los armarios llenos de alcanfor de nuestros abuelos. Por extraño que parezca la memoria de un país amnésico, Berlanga siempre sostuvo el espejo para que la imagen de España siguiera siendo una broma infinita. En esta historia de presos y carceleros las llaves de la prisión se tiraron hace mucho, la condena consiste en convivir encerrados pensando que la libertad es quejarnos del vecino. El derecho a la pataleta como fin último de un cine que nunca dejó de reírse de y con nosotres.
Javier Acevedo Nieto. No-crítico, merodeador del postdigital y la cultura visual. En ocasiones ensayo sobre cine y especulo sobre metaversos.
Categorías