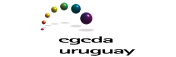Cachondeo nacional
Patrimonio nacional (1981)
CACHONDEO NACIONAL

Le gustaba apuntar a Harold Bloom la idea de que desde hace varios siglos los occidentales vivimos en una singularidad llamada «William Shakespeare», pues todos los grandes conflictos que atenazan nuestra existencia fueron escritos ya antes por el bardo. Podría decirse, grosso modo, que Bloom acuñó el «Los Simpson ya lo predijeron» de la era analógica. No obstante, en un texto sobre el cineasta que se despidiera una vez del público con una sonora pedorreta (Todos a la cárcel) siempre estará bien contradecir a una eminencia, así que podríamos aventurarnos a rectificar a la voz de la autoridad y señalar que los españoles, en concreto, vivimos en una singularidad llamada «Berlanga». Con toda probabilidad, desde muchos siglos antes del nacimiento del cineasta, pues el director de El verdugo (Luis García Berlanga, 1963)es de esas personas que, si no existieran, efectivamente, habría que inventarlas: ¿cómo si no íbamos a dar un marco de sentido a nuestra realidad nacional, a nuestro particular surrealismo hispánico de andar por casa, sin que sus películas nos facilitaran el término «berlanguiano»? Porque no conviene confundirse, si los adefesios valleinclanescos se deformaban en espejos de barraca hasta romperse en mil pedazos, el truco del espejo berlanguiano es que siempre fue más un retrovisor que un cristal de casa de feria: se trataba de mirar a lo inmediatamente anterior mientras se aumentaba levemente de tamaño el objeto de reflejo para verlo con mayor claridad. «Los objetos del espejo están más cerca de lo que parece». Tan cerca, que no podremos, no debemos, juzgarlos de manera severa, solo abordarlos desde esa forma de resistencia llamada «cachondeo», la misma con la que sobrevivimos cada año a las cenas de navidad en familia, la misma que vertebró la vida y obra del valenciano. Y he aquí cuando Berlanga también se adelantó a un meme: mano al pecho por nuestra «Españita».
No sabemos, decíamos, datar con exactitud cuánto tiempo llevamos viviendo en la singularidad berlanguiana, pero sí podemos fechar de manera aproximada cuándo se empezó a aludir de tal modo, probablemente a partir de 1978, cuando el impresionante éxito de La escopeta nacional (Luis García Berlanga, 1978) hizo de «lo berlanguiano» un concepto de uso popular. Otro asunto más complicado sería definir con exactitud la noción de lo berlanguiano, tarea tan peliaguda que la propia RAE rinde tributo a la legendaria pereza del cineasta dedicándole dos escuetas acepciones que en nada aclaran la cuestión. Alex de la Iglesia hablaba del «alma de un país», y no serán pocos los que han tratado de acotar el concepto con mayor o menor concreción, con mayor o menor fortuna. Una de las mejores pertenece al actor Juanjo Puigcorbé, curiosamente un personaje contradictorio no poco berlanguiano, que trabajó con el cineasta en La vaquilla (Luis García Berlanga, 1985). Lo formula así el desgraciado intérprete: «Dícese de la situación coral aparentemente caótica o esperpéntica donde los caracteres muestran o ponen en evidencia su monstruosidad sin categoría moral, pero de una forma vitalista». Una definición que quizás ninguna otra película de su filmografía pone en escena con una correspondencia tan directa como Patrimonio nacional (Luis García Berlanga, 1981). A rebufo de los dos millones de espectadores y varios meses de vida en cartelera de La escopeta nacional, se diría que todo en la segunda parte de la Trilogía Nacional tiene un carácter gozoso, de celebración de un modo de hacer y entender el cine.
Filmada de manera holgada durante nueve semanas en el abandonado Palacio de Linares de la Gran Vía madrileña—hoy la Casa América— con un presupuesto generoso (70 millones de pesetas), Patrimonio nacional se siente menos escrita, en el buen sentido, y más desprendida que su predecesora. Es de suponer que para un cineasta en eterna huida de la «autoritis» y cada vez más alineado explícitamente con una idea de «cine industrial y de entretenimiento», la propuesta de volver a revisitar el universo de su mayor éxito tuviera mucho de juego y festejo. De darse el gusto. Empezando por dinamitar la noción de secuela y desplazar el foco de atención del empresario catalán encarnado por José Sazatornil, que ejercía de hilo conductor de La escopeta nacional, para situarlo ahora en la saga familiar del Marqués de Leguineche (Luis Escobar), disparatados anfitriones de aquella cacería y auténticos robaescenas. Muerto Franco, en Patrimonio nacional los Leguineche vuelven a la capital del reino, dando por finalizado su «exilio», con la esperanza de pasar a formar parte de la «corte» de una monarquía recién restaurada. Sublimaba así Berlanga su fascinación por los personajes secundarios, cediéndoles aquí el absoluto protagonismo en una película coral «aparentemente caótica» siempre dispuesta a dejarse embaucar por el mejor personaje. Y este será, mayormente, el personaje encarnado por Luis Escobar Kirkpatrick, marqués de las Marismas del Guadalquivir en la vida real y auténtica revelación en la pantalla. Si Pepe Isbert y José Luis López Vázquez han sido los «actores» berlanguianos por excelencia, quizás podemos ver en Luis Escobar la encarnación definitiva del ideal interpretativo del cineasta. Un actor preguntón nunca fue del agrado de Berlanga, que se consideraba a sí mismo un pésimo director de actores y eludía a toda costa tener que dar explicaciones a sus intérpretes, por eso, Escobar, personaje magnético tocado por la gracia para el que no supone ningún problema su incapacidad para «recordar sus líneas de diálogo», se antoja como la pareja de baile perfecta del valenciano, a la postre enemigo acérrimo del sonido en directo. Porque es precisamente ese tipo de energía espontánea, ese estado de gracia natural el que da sentido también a su forma de filmar: los célebres planos secuencia de Berlanga buscaban en primer lugar acercarse de manera viva a los personajes, y en Patrimonio nacional, más allá de la coreografía del caos tan querida por el cineasta, la lucha contra «la tiranía del plano/contraplano» encuentra su razón de ser en una presencia como Escobar, al que podemos ver habitando la escena con tal frescura que se diría que la cámara mantiene el plano para esperar a que se le vayan ocurriendo las palabras que mastica con su peculiar dicción melosa, para seguir cada caída de manos y cada movimiento de este aristócrata con cuerpo de dibujo animado por los pasillos y habitaciones del desvencijado palacio. Cuando a Escobar, que debutó en la gran pantalla de la mano de Berlanga en La escopeta nacional, le acompaña en escena José Luis de Vilallonga, también aristócrata, ¡grande de España! con planta de portada de papel cuché, encarnando una parodia de todo esto, uno no puede más que fabular con una etapa de la filmografía de Berlanga en la que a su ojo clínico para encontrar «personajes», secundarios o figurantes, se le hubiera unido la voluntad experimental de, digamos, un Gonzalo García Pelayo para lanzarse a filmar directamente todo con actores no profesionales. De alguna manera, también se nos antoja encontrar aquí en estos actores-casi-no-actores encarnando versiones paródicas y eléctricas de sí mismos, a los tatarabuelos de las Carminas de Paco León, o de la Julita de Gustavo Salmerón.
Si La escopeta nacional podría ser una novela de Cela, el disparate y la sinvergonzonería entrañable de los Leguineche convierte felizmente Patrimonio Nacional en la mejor traslación apócrifa de un tebeo de Bruguera. También podríamos decir que es la película más marxista de este insigne anarquista de derechas. No es solo José Luis López Vázquez se disfrace en una divertida escena de Groucho, es que la lógica interna de sus mejores escenas cómicas —la antológica salida a los toros reconvertida en gaonera a la Hacienda, el descacharrante duelo fallido— comparte ritmo espídico, poesía de la confusión y escalada del absurdo con algunas de las más míticas escenas de los hermanos. Pero si la caligrafía clásica primaba en el desarrollo del número cómico de los Marx, aquí Berlanga encuentra en su gusto por el plano secuencia el vehículo idóneo para dar cabida al desarrollo prolongado de las maniobras pícaras de los Leguineche: el corte impediría el fluir de unos personajes que necesitan espacio y tiempo en su empeño en manipular la realidad a su antojo. Como las mejores obras de Berlanga y Azcona, Patrimonio nacional comparte la doble condición de sublime retrato del momento (aquí a través de una clase social anacrónica que mediante la treta corrupta y oportunista trata de no extinguirse en el limbo de la España de la Transición) y premonición («la política y la banca son la aristocracia de hoy») de lo que está por venir. Y la contradicción habitual de este pesimista humanista se salda aquí con un milagroso equilibrio («junto a la dimensión esperpéntica, hay una mirada comprensiva, ternura antes que agresividad», explicaría el propio cineasta). A menudo se comete el error de considerar a Patrimonio Nacional como una hermana menor de la más exhibicionista La escopeta nacional, pero es aquí probablemente donde se alcanza una hermosa plenitud en la correspondencia entre fondo y forma de lo que Umbral calificaba como «teoría del cachondeo» del director de Calabuch (otra obra total del cineasta, muy a su pesar). Terminemos, de paso, con una descripción que el famoso columnista hacía de la casa de Berlanga que ahora mismo se me antoja como la mejor puerta de acceso para el que quiera acercarse a (re)descubrir su cine: «Me gusta mucho la casa de Luis, porque está llena de cosas antiguas y alegres, modernas y no modernas, y porque hay en ella como un rumor secreto de vida y trabajo».
Alberto Lechuga. Redactor-Jefe de SOFILM & MK2.
Categorías